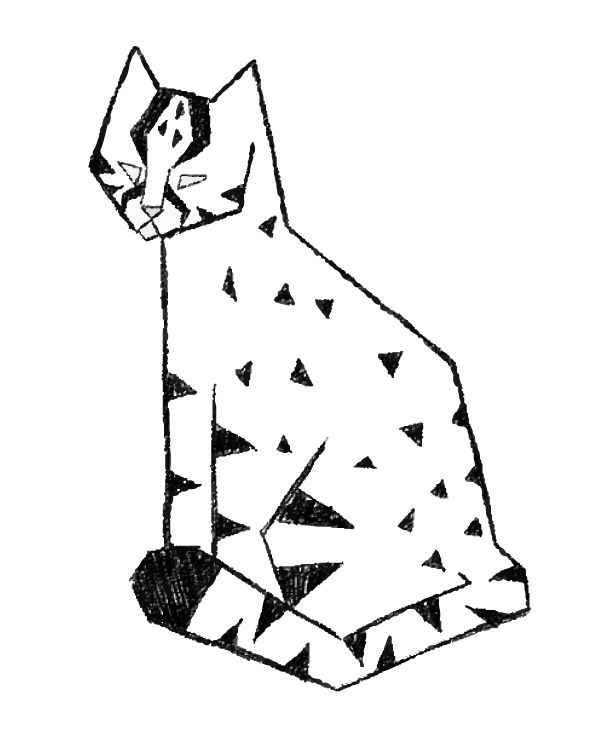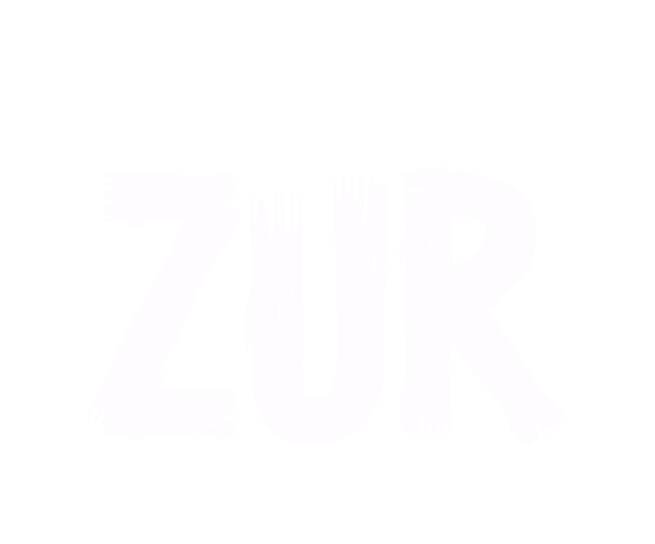Artículos
El pathos, una cuestión humana en la antigua Grecia.
Edipo espejo de la humanidad

"Enlace entre dos mundos" de Yamile Alfaro Picco
Fecha
26 Enero 2022
Parafraseando al filósofo español Xavier Zubiri, hay una huella imborrable de la antigua Grecia en la cultura de Occidente que aún está muy arraigada y forma parte de nosotros, por lo que es inherente acercarse al pensamiento griego si se desea comprender la realidad que pisamos. No es que los griegos sean nuestros antepasados, sino que en cierto sentido, los griegos somos nosotros, “nada nuevo camina bajo el sol”. Hemos evolucionado tecnológicamente de una manera exponencial y sin embargo nuestra humanidad o nuestra conciencia acerca de lo humano es aún desconocida. Está sumida en una “ignorancia natural”, como la plantea Sófocles en Edipo Rey. No obstante, esta construcción colectiva es lo que da lugar a una comunidad propiamente humana, es una conciencia de que todos los hombres estamos igualados en el dolor, en el sufrimiento, en la muerte angustia: saber que somos finitos, es algo que constituye nuestra existencia, pues entre todas nuestras posibilidades esta es la más propia. La vida del hombre es finita y padeciente, hay fracaso en el mero hecho de existir pues como diría el sabio Sileno en El Nacimiento de la Tragedia: “Lo mejor de todo es totalmente inalcanzable para ti, no haber nacido, no ser, ser nada, y lo mejor, en segundo lugar, para ti es morir pronto”.
Palabras clave: pathos; tragedia; condición humana; Grecia; destino.
Paraphrasing the Spanish philosopher Xavier Zubiri, there is an indelible trace of ancient Greece in Western culture that is still deeply rooted and is part of us, so it is inherent to approach Greek thought if you want to understand the reality that we tread. It is not that the Greeks are our ancestors, but that, in a sense, the Greeks are us, since “nothing new walks under the sun”. We have evolved technologically in an exponential way, and yet, our humanity or our consciousness about the human is still unknown. It is sunk in a “natural ignorance”, as Sophocles puts it in Oedipus Rex. However, this collective construction is what gives rise to a properly human community, it is an awareness that all men are equal in pain, in suffering, in death and anguish: knowing that we are finite is something that constitutes our own existence, because among all our possibilities this is the most proper. The life of man is finite and suffering, there is failure in the mere fact of existing because as the wise Silenus would say in The Birth of Tragedy: “The best of all is totally unattainable for you, not to have been born, not to be, to be nothing, and the best, secondly, for you is to die soon”.
Keywords: pathos; tragedy; human condition; Greece; destiny.
Fecha de recepción: 26 de octubre, 2021
Fecha de aceptación:10 de noviembre, 2021
1.- Introducción
¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Son un par de interrogantes que han acosado al ser humano desde tiempos remotos. El ser humano comenzó a cuestionar su existencia cuando tuvo conciencia de sí mismo. Las primeras respuestas, basadas en religiones primitivas y mitos, resultan, pues, de gran importancia, ya que son los primeros intentos del hombre por comprender su realidad.
“Al hombre moderno, acostumbrado a proyectar su vida y su futuro sin contar con Dios no le será fácil llegar a una justa comprensión sobre aquellos tiempos pasados en que lo divino formaba parte íntegramente de la vida el ser humano” (Otto 11), de esta magnífica civilización solo quedan incompletas estatuas y ruinas que, aunque esplendorosas, causan estremecimiento y nos permiten contemplar detenidamente la importancia religiosa que conllevaron hace más de dos mil años. Admiramos su belleza, pero no hace eco en nuestra alma, no retumba en nuestro ser, ese sentimiento que impulsó a los antiguos helenos a consolidar en su cultura esta creencia que sustentaba su existencia.
Los antiguos griegos consideraban estas experiencias míticas como parte inherente de su historia, su legado. Los mitos estaban adheridos al corazón de la vida cotidiana de Grecia, convirtiéndose en el primer intento de filosofía, pues el objeto detrás de todo esto no era entretener sino indagar la verdad íntima del hombre. Estos mitos se encontraban en la paideia, en el teatro, en los tribunales y asambleas, en los hogares e, incluso, en la forma de gobierno.
Uno de los sabios que intentó responder estas interrogantes fue Hesíodo, quien, al contrario de los poetas Homero o Esquilo, se comprometió a ir en busca de la verdad y darle sentido a la vida. Para ello recurre a lo sagrado, a las musas que “me infundieron una voz divina para que celebrara lo venidero y lo pasado” (Hesíodo 39); de esta manera, sustentaría sus palabras en las revelaciones divinas, como harán Parménides y Empédocles.
Cuenta Hesíodo que la raza de los mortales nace de la tierra, Gea, la divinidad primordial, la diosa madre por excelencia. Ya había creado al cielo y a los dioses y, obviamente, crearía, también, a los hombres. Las generaciones de la Edad de Oro salieron de su seno sin ninguna intervención divina o natural, puesto que la mujer aún no había visto la luz, la humanidad de la Edad de Oro era exclusivamente masculina. Estos hombres primitivos residían junto a los dioses y hasta vivían como dioses. Los dioses eran considerados como hermanos más poderosos. El suelo fecundo les daba todo lo necesario para subsistir, no conocían la vejez ni la enfermedad y al morir caían en un sueño definitivo. Según Hesíodo, empezaron los conflictos y dioses y hombres se separaron amistosamente. Durante la separación solemne que se sellaba con un sacrificio, Prometeo hace su primer engaño:
[…] había hecho dos partes de un buey, en un lado, puso la carne y las entrañas, recubriéndolas con el vientre del animal; en otro, puso los huesos mondos, cubriéndolos con grasa blanca. Luego dijo a Zeus que eligiese su parte; el resto quedaría para los hombres. Zeus escogió la grasa blanca y, al descubrir que solo contenía huesos, sintió un profundo rencor hacia Prometeo y hacia los mortales, favorecidos por aquella astucia. (Hesíodo 455)
El dios se enoja y decide el exterminio de los hombres, quitándoles el fuego. Pero Prometeo se los devuelve mediante la utilización de un nuevo engaño al sacar el fuego del reino de los dioses en el hueco de una férula. Zeus, furioso por esta nueva afrenta, decide enviar un nuevo castigo a los hombres: una plaga. Con esto, el dios crea a la mujer, esa “bella calamidad”.
La figura de Prometeo es análoga, pues se puede interpretar como un héroe defensor de la humanidad, aunque también puede representar la separación, el quiebre entre lo humano y lo divino. Prometeo percibía en la humanidad a las criaturas más frágiles de mundo de los mortales, a quienes quiso dotar de sabiduría –fuego–, para que se volvieran racionales.
Hesíodo se cuestiona por lo primero que existió, es decir; remite hacia el (su) presente. “¿De dónde venimos?”, es la pregunta acerca de un comienzo que desemboca en el presente desde donde se plantea esta interrogante. El plantear esta cuestión es formular una pregunta por la historia en el sentido de un relato ontológico. ¿Quién le dio ser al hombre? El salto hacia “¿de dónde venimos?” y “¿quién me ha dado el ser?” representa la incertidumbre que el hombre atraviesa al saberse contingente, al sentirse ajeno y distante del mundo que lo alberga, y así, penosamente el hombre se abre a su mundo.
2.- Angustia y delirio, el nacimiento de la veneración
El hombre es algo más que logos, se caracteriza por algo más que por el dote intelectual de la razón. El hombre es un “padecer” –pathos–, interpretándolo como experiencia. En lo profundo de su ser, el hombre es lo inefable, lo inexpresable ante el logos, es de ahí donde proceden sentimientos como la exaltación o la angustia, que escapan a los juicios de la razón. En realidad, tanto logos como pathos son dimensiones que conforman al hombre durante toda su vida.
De lo más profundo de la relación entre el hombre con lo divino, emerge un sentimiento de persecución. La relación inicial del hombre con los dioses no se da a través de la razón sino mediante el padecimiento; ese sentimiento de persecución que, como instinto, es lo que propicia su conciencia de finitud, la que solo posteriormente es encausada a través del uso de la razón mediante la vía de la veneración.
María Zambrano, en su obra El hombre y lo divino, estudia la relación entre el antrophos y las deidades, teniendo como objeto, precisamente, el ser del hombre a la luz de la ontología, reflexión a partir de la cual el ser puede fundar temáticas como la religiosidad. No obstante, para Zambrano el hombre es el ser de la insuficiencia ontológica, es ausencia, vacío, es ser y no ser al mismo tiempo. Somos seres arrojados de la nada hacia una dimensión que no nos pertenece; el hombre es un ser bastardo, incompleto. Esto le provoca angustia, por lo tanto, el hombre desea completarse, encontrar su ser. Sin embargo, el ser humano nace, es decir, no se da a sí mismo el ser: “el hombre no está dado, sino que se da, acontece, sucede, deviene” (Zambrano 35). De modo que, es el hombre el que debe tomar posesión de su ser en tanto es.
En suma, el hombre no es dado en la razón o el conocimiento, pues no es un sujeto o conciencia. Es arrojado no hacia un objeto cualquiera, sino hacia un vasto e inmenso mundo que, asimismo, tampoco le es dado. Por ende, antes de establecer una relación racional con el mundo, padece al ser, a su propio ser. Miedo, terror, es lo que Zambrano denomina como delirio, el cual es un saber vivencial, una experiencia que enfatiza y realza nuestra diferencia ontológica con respecto a otros entes.
Lo sagrado se origina en el delirio y no en la razón, se traduce como una persecución, pues la adversa realidad que se presenta ante el hombre es que, ante lo desconocido, el hombre se siente mirado –sin ver–, y lo primero que se necesita es ver; tomar distancia frente a esa presencia de la realidad –dioses– que asimismo oculta.
Este sentirse mirado sin ver, es el fondo de la realidad, lo sagrado, que antes de toda conciencia es un refulgir de vida que emana de un abismo desconocido. Esa es la realidad oculta. Este sentir humano no será el haber sido arrojado, sino, el sentirse observado, pues: “Los dioses han sido o pueden haber sido inventados, pero no la matriz de donde han surgido” (Zambrano 35). Partiendo de este padecer, Zambrano sostiene que es desde el cuerpo, el delirio y la angustia que el hombre piensa, construye y se hace humano, relacionándose con el mundo no desde un ámbito racional, “pues en el principio era el delirio […] visionario del Caos y de la ciega noche. La realidad agobia y no se sabe su nombre” (49). Serán entonces lo sagrado y la religiosidad aspectos fundantes de lo humano, pues el hombre inaugura lo sagrado y este, a su vez, le desobstruye el mundo, permitiéndole conocerlo no de forma racional, sino como “una muestra de la oscura entraña de incomprensible realidad como desocultamiento” (34).
La religiosidad se funda en el ser humano, pues es el hombre un ente en cuyo ser es posible la religiosidad como experiencia. El hombre, sin embargo, ha sido arrojado, abandonado; se encuentra absolutamente solo. No yace en algún sitio confortante que le configure el sentido de su existir. El hombre se encuentra en un mundo desconocido que le inspira miedo, le provoca angustia y esta angustia le carcome. La realidad le cohíbe, le supera, el hombre habita en el mundo, pero no se siente parte de él. El hombre no posee el mundo, por lo que debe dominarlo, edificar el suyo propio para habitarlo. En primer lugar, sin embargo, deberá desterrar y exiliar el temor de saberse sin un lugar de pertenencia, de saberse distinto.
Este acto de adoptar el mundo, construirlo y otorgarle significado constituye, para Zambrano, la acción de dar apertura al espacio donde el hombre ha de vivir. Es aquí donde se devela el espacio de lo sagrado que el ser humano funda desde el delirio de su insuficiencia originaria, desde su angustia de saberse finito, carente y frágil. Es precisamente la conciencia de su finitud la que impulsa al hombre a arrojarse y hacer del mundo su morada. Es lo que lo motiva a desnudar y transformar lo sagrado en divino, es decir, a anteponer la realidad para que esta se manifieste y se revele ante sí.
Por ende, Zambrano afirma que después de un extenso y arduo trabajo, el hombre se encuentra con los dioses. La aparición de lo divino requiere de una condición previa, que es lo que posibilita lo sagrado. Lo divino solo hace acto de presencia una vez que ha sido preparado el espacio, manifestándose de manera humanizada a través de las deidades en el delirio acechante de la experiencia de lo sagrado. “Cuando no hay todavía dioses ¿a qué crearlos? Si se les ha creado debe ser por algo ineludible […]. Pues antes de entrar en lucha con otro hombre, y más allá de esta lucha con ese algo que más tarde, después de un largo y fatigoso trabajo, se llamaran dioses” (33, énfasis mío). ¿Qué es eso ineludible que menciona Zambrano? Es el ser. Hacerse humano, lo que existe como humano, implica abrir un mundo hacia lo humano.
Eso que Zambrano denomina sagrado manifiesta la experiencia de lo divino en su develación. Es por ende que se interpreta la realidad en la medida en que esta se ha mostrado como tal. Las deidades representan una manera primaria de trato con la realidad desnuda. Lo real se revela desde la necesidad que se manifiesta como experiencia primigenia del ser que se abre paso en el hombre. Ergo, emerge lo divino.
Lanza el hombre, pues, su palabra hacia los dioses. Mas, si (y sólo si), cuando pregunte por su propio ser, logrará conminar a los dioses a través de un diálogo. Lo divino es posible en tanto haya diálogo, pues la experiencia de lo sagrado ha sido fundada desde la condición misma del hombre en su delirio, en el escondite de la realidad misma. El hombre no ha inventado a los dioses, sino que ellos son parte de la experiencia de vivir humanamente. Zambrano señala que al hombre no le ha faltado espacio, sino que, más bien, lo sagrado invadía la totalidad, por eso, el hombre desea habilitar dicho espacio, crear para sí y, una vez dado lo divino, mostrarse y ser para el hombre un trato con la realidad:
En su situación inicial el hombre no se siente solo. A su alrededor no hay un “espacio vital” libre, en cuyo vacío pueda moverse, sino lo contrario. Lo que le rodea está lleno […], y no se sabe de qué. Más podría no necesitar saber de qué está lleno eso que le rodea. Y si lo necesita es porque se siente diferente, extraño […] la realidad le desborda, le sobrepasa y no le basta […] la realidad le agobia y no sabe su nombre […] no es realidad, es visión lo que le falta. Su necesidad inmediata es ver. Que esa realidad desigual dibuje en entidades, que lo continuo se dibuje en formas separadas, identificables. (Zambrano 28-29)
La primera manifestación de lo divino será, pues, el terror ante la inmensidad de lo sagrado que se ha desocultado y, posteriormente, la presencia que se esconde en la penumbra de la realidad que observa acechante, mas no permite ser vista. Es así que el hombre se siente perseguido frente a la realidad sagrada e incomprensible y, después, por los imponentes dioses que han posibilitado ya el aparecer de la realidad.
3.- De la concepción de la naturaleza y el ritual sagrado al teatro griego
Es el hombre un ente metafísico que se encuentra en constante búsqueda de su propia sustancia, se sabe incompleto y emprende un viaje hacia sí mismo desde el exterior, como si buscara señales en la realidad, tratando de interpretarla para encontrar algún indicio sobre sí mismo. Es entonces que le otorga un nombre al entorno primario que le rodea, denominándolo “naturaleza”, espacio en donde el hombre se intuye perseguido por una realidad oculta. El hombre encara a la naturaleza y en ella percibe la grandeza y esplendor de una fuerza más imponente que él mismo, algo que no podrá dominar: los dioses.
Naturalmente, es el hombre quien encabeza la jerarquía de superioridad sobre los entes que carecen de conciencia, pues, a pesar de su vulnerabilidad biológica, el hombre consiguió enfrentar a la naturaleza. A pesar de que su raciocinio lo ubica por encima de dichos entes, el hombre se descubre aún más frágil; sobre todo al compararse con las deidades la existencia del ser humano pareciera insignificante. Los dioses conocen al hombre, están al tanto de sus vicios, miedos, virtudes, pasiones, debilidades y, sobre todo, no les es indiferente el insistente deseo del hombre por escapar de su corporeidad y retornar al mundo inmaterial al que pertenecía. Esta experiencia solo se da a través de la naturaleza, siendo en ella donde el hombre y la deidad se enfrentan cara a cara y en donde el ser humano comprende su finitud desde otra perspectiva, pues percibe que su existencia pende delicadamente en un abismo oscuro que está a merced de la voluntad de las deidades.
El territorio donde el hombre alcanza una comprensión esclarecedora de esta realidad es en el mito. Un auténtico mito cosmogónico remite a la necesidad de superar la angustia por esta ausencia de certeza al responder las cuestiones que tanto inquietan al hombre:
La tarea esencial del ser humano es dar sentido a la vida, desarrollar su cualidad suprema de espiritualización. Y como las tentaciones de la afectividad ciega pueden desviar al hombre del esfuerzo esencial, es precisa una simbolización sobre las aventuras del combate heroico del hombre: debe combatir la tendencia a la exaltación afectiva de los deseos. La evolución es el tema de los mitos, y de la existencia humana. (Vernant 82)
En la cultura helena, mythos “lo que se ha dicho”, remite a la historia, mas no a cualquier narración, sino a la verdad sagrada que da cimiento al ser. El mito apela al deseo de completar el ser del hombre, a saciar su sed de curiosidad. En el mito el hombre se enlaza con los dioses, se reúne con su origen, su aspiración personal. Mediante el mito construye el significado de la realidad y emperifolla su existencia. La antigua religión griega concibió todo cuanto le rodeaba con el más poderoso sentido de la realidad y, en ello, se ha reconocido la maravillosa descripción de lo divino. Su templo de veneración, respecto a la naturaleza, es el mundo. Los dioses, en su conjunto, representan a la naturaleza en todos sus aspectos, pues cada deidad personifica algún fenómeno de la realidad, además de asumir el rol de guardián encargado del equilibrio, orden y armonía del fenómeno que le corresponde.
El sentimiento existencial del pueblo griego yace sembrado en la fe inspirada en la naturaleza, pues es a través de esta que es posible tener acceso a las deidades. Esta fe se arraiga en la tierra, en los elementos, así como en la misma existencia. Síntoma de esta hipótesis es la siguiente premisa: el fondo de todo cuanto existe y acontece se encuentra en lo divino. Ninguna imagen de lo divino está completa sin lo viviente.
Se aduce, pues, que las deidades olímpicas poseen una misma naturaleza, dado que, a pesar de sus diferencias evidentes, como el carácter o temperamento, ¿dónde se halla la esencia inherente de los dioses? ¿Son sus atributos dicha esencia? Ciertamente las deidades están separadas del mundo terrenal; no obstante, continúan presentes, pues es en determinados fenómenos que se manifiesta su modo de ser. Este modo de ser no debe entenderse como deber, sino, más bien, como parte de una unidad vital. No se trata precisamente de un alma universal, si no que cada dios es una entidad con carácter singular, siendo este carácter donde se acuña algo inmenso y perfecto en sí mismo:
Ser un dios quiere decir: llevar en si todo el sentido de la existencia, estar como resplandor y grandeza en cada una de sus formaciones, manifestar en su lugar más notable toda la magnificencia y el rostro verdadero. El dios al mostrar rasgos humanos, señala el lado ingenioso del imperio cuyas formas se refletan en él, de lo inanimado hasta lo animal y humano. Así su imagen queda en la línea de la naturaleza, pero en el punto más elevado de esta línea. (Vernant 141)
En cada deidad se distingue una conexión íntima con fenómenos o actos de esta realidad que ellos mismos personifican, ya que es para los dioses “una eterna forma de ser en el círculo de la creación” (141). Las deidades forman y manifiestan un fenómeno que es perfecto en sí mismo y es este fenómeno, esta creación que inspira entusiasmo, encanto ante el entorno, el que anima a todo ente material –sobre todo al ente racional–, es decir, inspira vida: “La deidad es la figura en todas las formaciones, es el sentido que las une a todas manifestando su espiritualidad en la humana como la más sublime” (141). Así, la especie humana dotada de ingenio y raciocinio, es consciente de reconocer a los dioses no de manera empírica, sino a través de formas primordiales de la realidad, a modo de conducto.
Cada vez que los hombres reconocen en la contemplación de la naturaleza el acto o el fenómeno, aprecian parte del espíritu de la deidad que irradia en el fenómeno contemplado. Es por eso que los dioses eligen representarse a sí mismos bajo la forma humana, el más bello y noble de los entes, pues bajo esta figura se anuncia una naturaleza divina que se perfecciona en el espíritu y se consagra con lo natural en una genuina manifestación divina.
En el caso particular de Dionisos, el cual es un dios trágico y hasta extraño incluso para la cultura griega, esto es tan prevalente que en la actualidad el significado de su nombre es motivo de discrepancias entre etimólogos e historiadores, quienes generalmente han aducido que este puede significar “nacido en Niza” o “el hijo de Dios (Zeus)”. Su concepción religiosa –mitológica– es por supuesto un caso anómalo y exaltado; un niño que es hijo de una mortal y del padre de los dioses, cuya madre simboliza la tierra que es fecundada por el relámpago del dios del cielo. Dionisos representa el milagro de la vida en estado puro, es la fuerza vital que recorre el estadio terrenal por su doble esencia, mas, al mismo tiempo es la fuerza que traspasa los parámetros racionales. Al dios dos veces nacido se le atribuyó un origen no griego, debido a que su furor báquico producía transgresiones que conducía excesos vituperables e impropios de la cultura griega. Es decir, personifica la semilla de lo divino, la semilla de Zeus que, encarnada en el hombre, produce la locura, lo contrario a la racionalidad.
El origen del teatro griego nace de las actividades inspiradas en culto dionisiaco, celebrando primeramente en el campo, cerca de viñedos y en los bosques, escapando de la normatividad de la polis con una mezcla de embriaguez y orgías en donde la exaltación divina poseía a los hombres que sentían una comunión cercana a este dios a través del placer infinito. Este culto se arraigó profundamente en el suelo griego, pues fue cantándole glorias a Dionisos como surgió el ditirambo, aunque estas celebraciones estaban aunadas al desastre y a la consecución violenta de la embriaguez. El ejemplo literario de esta premisa se encuentra en Las Bacantes de Eurípides, en donde se subraya la irracionalidad que es producto de la embriaguez. La práctica puede remontarse al círculo de rituales, donde la orchestra o lugar para la danza, se emplazaba en la base de una colina, sitio en donde se celebraban las fiestas dionisiacas al dios griego del vino y la fertilidad, es decir, representante de la productividad tanto humana como de la tierra.
El culto a Dionisio era estático por naturaleza, hasta el siglo VI a.C. en que la celebración adquiere formalidad y se ritualiza. Cerca de la orchestra se construye un templo para el culto de Dionisio y en el medio se erige un altar en su honor, pues estas celebraciones comenzaban con el sacrificio de una cabra. Después del acto ritual, un coro conformado con la participación de hasta cincuenta hombres caracterizados, cantaba un himno en honor a Dionisio, conocido ya como el ditirambo, a medida que ejecutaban danzas cuyos gestos simbólicos estarían vinculados al significado de las palabras cantadas. Existe un debate entre eruditos historiadores acerca de si el poeta Arión (s. VI a.C.) habría sido el primero en transformar el ditirambo en una estructura literaria a partir de la transmutación del ritual, logrando mediante la belleza del lenguaje componer planteamientos complejos e historias con ideas existenciales.
En la Atenas del siglo V surge el discurso democrático, otorgando derechos civiles y políticos a hombres de clase media y baja. En este período la tragedia alcanzo su florecimiento culminante en la sociedad ateniense. Thespis, conocido cantante de ditirambos, innovó en una forma distinta de representar este ritual sagrado, proponiendo que fuera solo un actor quien realizara la personificación de los cánticos, utilizando máscaras para distinguir a los distintos personajes. Se convirtió en hipócritos, una persona que haciendo uso de máscaras transitaba de un estado normal al
éxtasis divino, permitiéndole mayor dinamismo dentro del acto al encarnar lo divino e interactuar con el coro. Este nuevo estilo de representación teatral, basado en un texto y en la presencia del público es, muy posiblemente, el origen del teatro tal y como lo conocemos en la actualidad.
A Sófocles, por otro lado, se le atribuye la adición de un tercer actor. Este cambio favoreció la interacción entre los actores y acercó la tragedia a la concepción moderna de la trama dramática. Asimismo, también se le atribuye la creación de la escenografía al usar paneles pintados simulando paisajes diferentes, muy similares a los lienzos que se usan en la actualidad. Sófocles es recordado como un dramaturgo de notable talento, a tal punto que su obra más célebre, Edipo Rey, fue calificada por Aristóteles como la más perfecta de las tragedias griegas. Comparado con Esquilo, Sófocles creó personajes más complejos, con perfiles narrativos, motivaciones, secretos, historias con giro dramático y, más importante, un destino definido.
Eurípides, el último dramaturgo del siglo V de quien han sobrevivido dieciocho tragedias completas, adelanta de forma definitiva la noción de drama tal y como lo conocemos actualmente, empleando un acercamiento natural y humanista en contraste con la escala remota y las convenciones formales empleadas por sus antecesores. Aún con esto, sus obras no fueron muy apreciadas en su época debido al cuestionamiento de sus personajes respecto al sentido de la justicia de los dioses, además de representar personajes femeninos audaces y de gran inteligencia, marcando un hito histórico en su propia cultura y en la historia del teatro griego.
4.- Destino y tragedia, Edipo como espejo de la humanidad
¿Qué es la tragedia? Es la eternidad de los dioses que se entreteje con la temporalidad de los humanos, es el grito de réplica y los sollozos de injusticia, pues es en la tragedia en donde se exhibe la maldad del hombre, el designio de los dioses y el dolor que este conlleva. La tragedia y el teatro en la antigua cultura helena cumplían una función esencial en la polis griega no como opción de entretenimiento, sino como ritual sagrado en donde se personificaban las tragedias y se buscaba transmitir a los ciudadanos el mensaje de que los dioses –a través de los oráculos y las pitonisas– deseaban que estos tuviesen presente su devenir.
Esta representación generaba en los espectadores una catarsis, momento en el cual el alma se purificaba a través de la contemplación del sufrimiento y se gozaba del contacto con las deidades que, mediante los actores, representaban lo sagrado. Al igual que con Hesíodo, la inspiración en las divinidades hizo del teatro un espacio donde no solo se conmovía al público, sino que también se experimentaba la revelación: actores y público centraban su atención en las miserias y desdichas humanas, el conflicto entre las pasiones y el poder tiránico, todo predeterminado por las deidades olímpicas. Los actores materializaban el padecimiento de la humanidad a través del fondo trágico del destino ineludible del hombre.
Sin embargo ¿qué connotación tiene el destino en la religión griega? El espíritu griego ha concebido al destino como “el lado nocturno de la existencia” (Otto 219), aquello sobre lo que los dioses no tienen poder. Esto es la muerte y todo lo que necesariamente encamina al ser humano hacia el ocaso de la vida:
Pareciera que los dioses todo lo pueden, pero una mirada retrospectiva nos enseña lo contrario. La posibilidad de lo omnipotente contradice su unidad con la naturaleza. Y los hombres no se asustan de hallarse a menudo en situaciones en que los dioses tampoco pueden ayudar. (Otto 219)
Los dioses tienen un gran límite a su poder: la muerte. Ninguna deidad puede devolver la vida a quien ya ha muerto, ni siquiera su voluntad alcanza el reino de lo acontecido para evitarlo. En suma, las deidades olímpicas no tienen poder sobre los muertos o para resguardar a los vivos de su muerte predestinada. Por consiguiente, al hablar de destinación y muerte en la cultura helena, se remite la figura de la Moira, la responsable de designar los límites a la duración, plenitud y catástrofe de la vida y la muerte: “Donde es pronunciado el nombre de Moira, se piensa inmediatamente en la necesidad de muerte; y en esta necesidad radica sin duda la idea de una Moira” (Otto 221).
La Moira era quien dominaba sobre el nacimiento y la muerte y vigilaba en las sombras, atenta a la conducta tanto de hombres como de dioses. Algunos autores conciben tres Moiras que poseen un carácter neutral e inflexible, como el destino mismo, nombradas Atropo, Cloto y Laquesis, las hilanderas cósmicas. En la religión griega eran muy veneradas –hasta los dioses tenían respeto por ellas– les hacían ofrendas y sacrificios, pues de sus manos provenía la bendición a la tierra, salud, fertilidad y riqueza. Aunque también podían atraer la guerra, peste y sufrimiento.
Si se trata de una deidad tan poderosa que el mismo rey de los dioses le guarda respeto ¿cómo es que opera? Son los mismos dioses los que realizan la voluntad de la Moira, lo que se ve reflejado a lo largo de La Ilíada, en donde “todo fluye de la mano de la deidad, y también lo trágico de la vida humana” (Otto 235). La Moira es la determinación, la ley que impera sobre todo hombre e imparte orden en la naturaleza. Metafóricamente, se puede considerar a la Moira como un invencible vendaval al que nadie puede hacerle frente, ni siquiera los dioses. El vendaval implica movimiento, acontecer, el proceso del ser. Aquello a lo que nadie – en los mitos– desearía enfrentarse.
La excepción sería Edipo, el joven que conoció su destino e intentó evitarlo. “Matarás a tu padre y te desposarás con tu madre”, fue lo que le indico el oráculo de Delfos a través de la profecía que lo impulsó a alejarse del seno familiar, tratando de evitar ese destino fatal sin darse cuenta que encaminaba sus pasos hacia su trágico destino. Es así que emprende una peregrinación hacia sí mismo y en el camino se encuentra con Layo, quien, al obstruirle el paso a sus caballos, le asesta un latigazo que actúa como recordatorio de la implacable profecía. Se cumple entonces la primera parte del vaticinio del oráculo. Más tarde, Edipo vence a la Esfinge, un monstruo despiadado que formulaba enigmas complejos a los que este supo responder acertadamente. Se puede interpretar este pasaje como la victoria de la lógica o la verdad por sobre la ignorancia, el paso que Edipo debe dar en el camino hacia la introspección de su persona.
Al vencer a la Esfinge el reino de Tebas le agradece, otorgándole el trono, se desposa con Yocasta y cumple, sin saberlo, la profecía. Edipo gobierna sin ningún problema, gozando de su nueva familia, no obstante, una terrible plaga no tarda en azotar a Tebas. Es así que recurre nuevamente al oráculo y este le indica que el asesino del rey que le antecedió debe ser castigado por sus actos impíos, lo que desata el momento de la confrontación. Este designio divino es el presente de los dioses para Edipo; la aletheia, lo evidente y, al mismo tiempo, lo que nadie, ni siquiera él mismo puede descubrir. Edipo, al igual que todos, está ciego, pero tiene ansias de ver, no desiste en su misión de descubrir al asesino del rey, hasta que descubre que él mismo es hijo de Layo, lo que lo convierte en el asesino de su padre y el esposo de la mujer que lo trajo al mundo.
Esta verdad atroz a la que Edipo hace frente es la transmutación de lo estático hacia lo dinámico, un paradigma en la tragedia griega que representa al hombre que decide no esperar su destino, sino que va en su busca y lo encara, pues, aunque su intención era evitar el vaticinio, finalmente lo desafía y se descubre a sí mismo, desvelando la verdad de su estirpe. Con esto, logra responder la interrogante existencial: “¿de dónde vengo?”.
Te advierto, quienquiera que fueres tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que, si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrías hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. (Vernant 97)
Edipo conquistó la verdad a través del dolor, de saberse hijo de nadie y completar su ser por medio de la búsqueda que los dioses le encomendaron. Edipo representa a los hombres tanto del pasado como del porvenir, pues esta tragedia yace grabada en la intuición y mente de cada persona: “Es el ser humano que se encuentra dividido entre el mundo de la materia y del espíritu” (Vernant 57). Hay, pues, un destino, pero también hay libertad; el hombre no está absolutamente determinado, solo es humanamente libre de acuerdo a las posibilidades que le entreguen los dioses. Estos ámbitos forman un diálogo, o, en el caso de Edipo, una lucha o una búsqueda que a veces puede desembocar en un destino armonioso, mientras que, en otras ocasiones, puede terminar con un desenlace atroz y trágico.
El destino, sin embargo, implica miedo, lo que nos devuelve al delirio y a la angustia, al miedo humano hacia lo desconocido, donde nos sabremos vistos, donde se sabe que algo al final del túnel aguarda. El hombre trata de explicarlo a través de los mitos y la religiosidad para así acallar un poco ese miedo, pero ahí está, aparece de vez en cuando, sobre todo cuando hay duda e incertidumbre. El destino fue para los helenos un elemento central de su espíritu y, con el paso del tiempo, fue marcando el devenir de las historias sagradas que constituían su realidad. Es en los mitos y las tragedias que se percibe el concepto de lo ineludible y lo inevitable a través de los designios establecidos por los dioses.
¿Qué es el pathos, pues, y qué papel juega en esta trayectoria? El pathos es parte de nuestra condición humana, como se señaló al principio, es una conciencia que está presente mucho antes de que la razón comience a maquinar siquiera sus primeros fundamentos sobre la realidad en la que se encuentra. El pathos es la conciencia de finitud, originalmente manifestada en el delirio de persecución, en la necesidad humana por venerar a la naturaleza para crear sentido y de enmascararla con lo divino. El pathos es la locura que lo divino siembra en la humanidad, aquella que no hace más que reflejar el impulso del hombre por experimentar la revelación mística para, en su lugar, padecer el furor báquico del placer. El pathos es esa ceguera que nos impide alcanzar el estadio de la revelación, la aceptación de nuestra esencia humana. Estamos condenados a la finitud y es por eso que padecemos y somos seres padecientes.
5.- Conclusiones
“La antigua tragedia, la antigua tragedia / es sagrada e infinita como el corazón del universo. / Un pueblo la alumbró, una ciudad griega, / pero pronto se elevó y en los cielos situó / a la escena” (Cavafis 297). Esto es lo que Constantino Cavafis sentenciaba en sus versos acerca de la tragedia, en donde señala que no solo es un género literario, sino que se trata de un espejo ontológico que refleja con detalle lo más profundo del hombre y cuyas implicaciones políticas, sociales y religiosas han trascendido hasta nuestros días.
Filosofar alrededor de la tragedia o hacer hermenéutica desde el fenómeno trágico nos hace humildemente conscientes del lugar que ocupamos en este vasto mundo, no somos todopoderosos. Asimismo, carece de sentido la vida que se banaliza sin la asunción del dolor, de la muerte y de la purificación de las pasiones que emanan del hombre, pues todo esto hecho en común es lo que propicia una comunidad humana. “Muchas cosas asombrosas existen, y, con todo, nada más asombroso que el hombre. […] Se enseñó a sí mismo el lenguaje y el alado pensamiento” (Sófocles Antígona 89-90) con estas palabras definía Sófocles a los griegos y, con ello, a la humanidad. De este modo, lo que entendieron por el hombre, la conciencia, el sentido de la justicia, así como también el miedo y la piedad siguen vigentes, aunque en cada época estos conceptos se adaptan a las necesidades específicas del hombre
Obras citadas
Hesíodo. Los trabajos y los días. Trad. Aurelio Pérez Jiménez. Barcelona: Gredos, 1978.
Otto, Frederick Walter. Los dioses de Grecia: La imagen de lo divino a la luz del espíritu griego. Buenos Aires: EUDEBA Editorial Universitaria, 1973.
Cavafis, Constantino. Poesía completa. Trad. Pedro Bádenas de la Peña. Madrid: Alianza, 1991. Vernant, Jean-Pierre; Vidal-Naquet, Pierre. Mito y tragedia en la Grecia antigua. (vol. II). Trad. Ana Iriarte. Barcelona: Paidós, 1989.
Zambrano, María. El hombre y lo divino. México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
Sófocles. Edipo Rey. Trad. Assela Alamillo Sanz. Barcelona: Gredos, 1995.
Sófocles. Tragedias. “Antígona”. Barcelona: Gredos, 2000.
Yezalet Reyes Ramírez
Licenciada en Filosofía, con especialidad en Literatura griega, Filosofía de la religión, Artes y Metafísica. Maestra de Ética, Etimología y Literatura en el Convento Santa Fe de Guanajuato. Conferencista en Coloquio sobre Filosofía de la Religión: La racionalidad de la fe, el hombre frente a Dios. Conferencista en Coloquio de Estudiantes de Filosofía del Bajío en la Facultad de Filosofía de León: La tragedia de vivir sin ética.