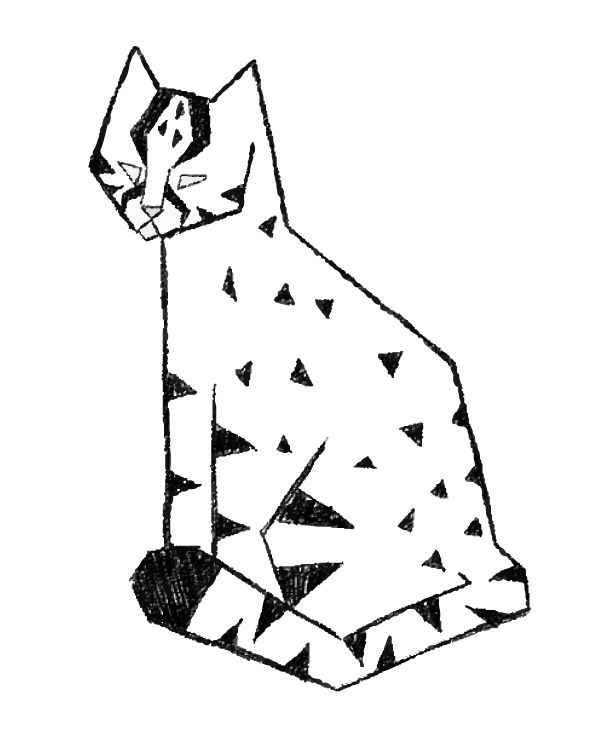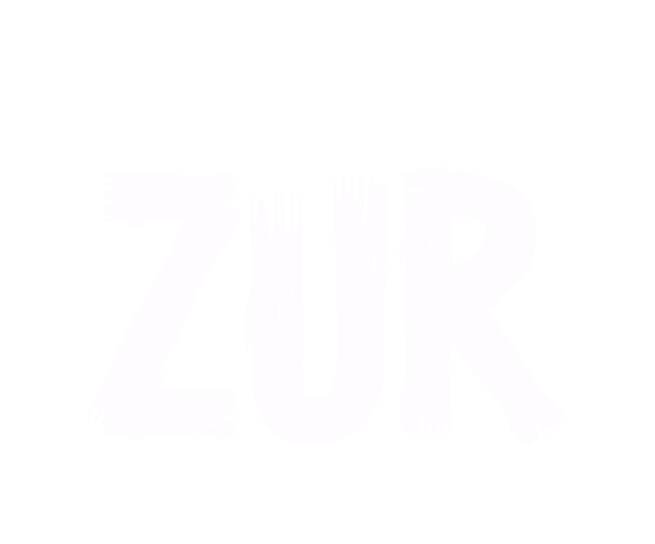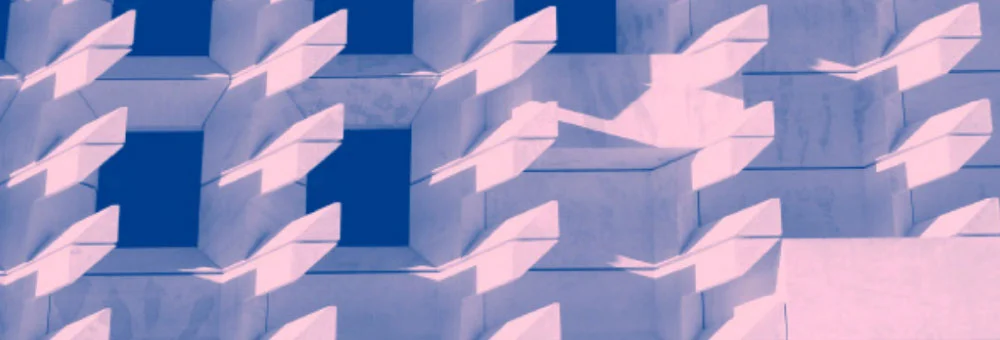Fecha
01 Diciembre 2020
El olor a leña seca había empezado una semana atrás.
La perseguía por toda la casa, la buscaba a tientas, en medio de la noche; se le estaba trepando por las piernas. Para evitar que tomara ventaja compró un ramillete de rosas blancas y jabones de olores fuertes, y durante toda la noche durmió atontada, entumida en la bañera, por el mareo de los olores dulces que nunca había aprendido a disfrutar. Su desespero la superó al punto de intentar bañarse con un cepillo de dientes cada pedazo de piel. Nada funcionó. Lentamente, la casa había empezado a rebosar en olor a leña seca. Se internó en su habitación, declarada en cuarentena, y esperó pacientemente, quizás, a que el olor se hartara y se fuera, o que el hedor a humanidad lo despachara con sudores corrosivos.
A los cinco días, el olor de la leña se esfumó.
Segura de que había superado una calamidad incoherente, decidió darse un día lleno de gustos. Visitó a su familia, charló con sus amigas, se acostó con su novio. Había decidido complacerse más seguido, como si todos los días dejara de oler a leña.
Al día siguiente el olor a leña reapareció, sólo siendo superado por el hálito ácido de la descomposición, del cual se había dado cuenta minutos antes de su último suspiro.
Carolina Morales García
Nací y crecí en Bogotá, Colombia. Lectora aficionada de García Márquez y Marvel Moreno. Actualmente estoy estudiando Creación Literaria en la Universidad Central, Bogotá.