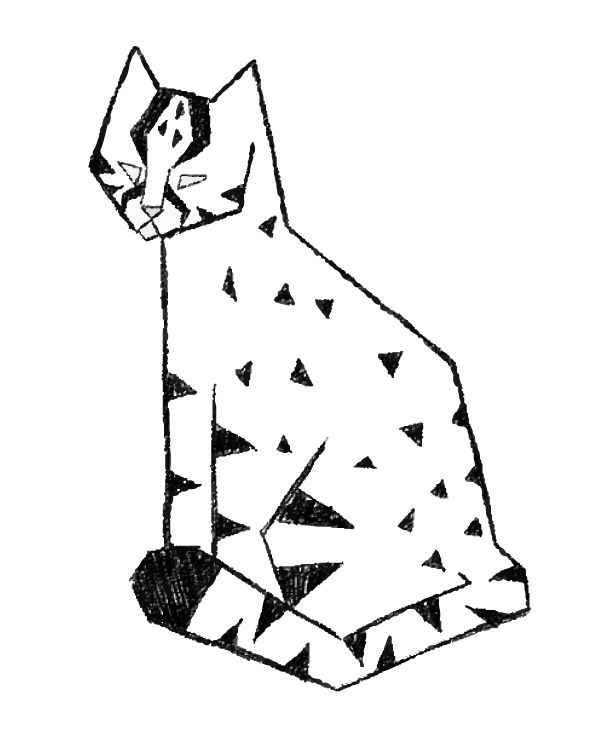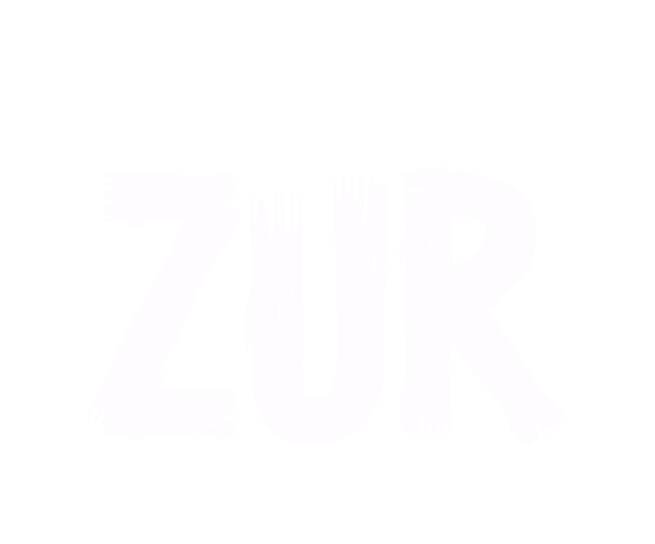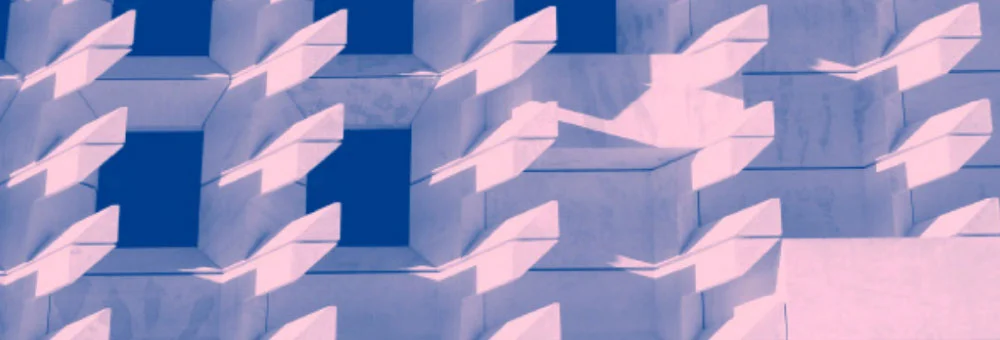Fecha
01 Diciembre 2020
Los patios de la Gobernación se convirtieron en una batahola de relinchos, gritos y sonidos metálicos. El humo de las cocinas difuminaba la casona principal acompañado de un olor a quemado. Mientras las cocineras aceleraban su faena, los hombres corrían de un lado a otro, bajo el efecto de un frenesí descontrolado. Ya no había caballerizas, abrevaderos, viviendas para la servidumbre o estructura alguna que rigiera el terreno, solo pasillos invisibles que se dibujaban en el barro por el recorrido acelerado de los soldados.
Alonso Martín, con el objetivo de tener el cargamento listo para el caballo, se subió a una de las carretas vacías y extendió los brazos hacia la fila que comenzó a extenderse delante de él, cada uno sosteniendo espadas, arcabuces y municiones. A medida que se las entregaban a Alonso, él las distribuía de forma estratégica, para aprovechar al máximo el espacio de la carreta.
–¡Rápido, rápido! –arengó un hombre uniformado, aplaudiendo con mirada inquisidora.
–¡Sí, coronel! –respondieron los demás al unísono, fuerte y claro.
El hombre asintió y corrió hacia la carreta siguiente, donde otros soldados se enfrascaban en la misma tarea. “¡Rápido, rápido!” se escuchó a lo lejos.
Alonso alzó una mano y los soldados de la fila se detuvieron. La carreta estaba hasta el tope de armas, de modo que bajó del vehículo de un salto y se limpió los residuos metálicos de las palmas con la tela del pantalón.
–Conserven una espada cada uno. El resto, llévenlas al fondo –indicó.
Mientras los demás se alejaban con la prisa vertiginosa del momento, Alonso metió la mano en el bolsillo de su pantalón, allí donde guardaba su bolsa de monedas, y recordó su promesa con talante frustrado.
La última vez que lo fue a visitar, el abuelo Millapán trabajaba bajo el alero de su sauce favorito. Alonso evocó la cabalgata hacia el sur, hacia la frontera, donde la barrera entre el español y el mapuche se difuminaba tanto como las nubes de aquella tarde. Su caballo se hizo paso por vegetación indómita y caminos en mal estado. A lo lejos, Alonso escuchó martillazos acompasados. Aunque todavía no llegaba, sabía que el abuelo Millapán estaba en medio de un proyecto.
Desde pequeño, el abuelo se había interesado en la platería y sus misterios, en cómo la materia podía perder su identidad, su antigua constitución, y convertirse en un millar de bellezas distintas, desde objetos pragmáticos, como estribos y espuelas, hasta creaciones tan complejas y sagradas como una trapelacucha. En un principio, se limitaba a apreciar con avidez la perfección de las formas y los símbolos, hasta que tuvo la edad suficiente, manifestó su deseo y convenció al platero de su comunidad para ser su aprendiz.
Luego de que Alonso y su caballo cruzaran el tupido follaje, atisbó la casa del abuelo, una estructura cónica de barro y paja. Al lado de la construcción, un sauce enorme proyectaba
una sombra igual de acogedora hacia un yunque. Allí, el abuelo vestía un poncho con figuras geométricas en los bordes.
Estaba sentado sobre un tronco, encorvado, sujetando el martillo con una mano y acomodando un objeto redondo con la otra.
–Abuelo –dijo, para llamar su atención.
Pero un martillazo, certero hacia el yunque, amortiguó su voz.
–¡Abuelo! –Repitió, gritando esta vez.
El abuelo levantó la cabeza y se encontró con él. Una barba blanca suavizaba sus rasgos toscos, amasados producto de la edad. Sus cejas y su escaso cabello eran también canosos. Las arrugas de su rostro daban cuenta de su experiencia.
Sus ojos oscuros, mansos como los de una oveja, se entrecerraron junto con una sonrisa desdentada.
–Oh, mijito –dijo con su voz temblorosa.
Para el abuelo Millapán, él no era el soldado Martín, mucho menos un hijo de España, solo le llamaba “mijito”. Asimismo, él lo llamaba “abuelo”, aunque no compartían lazos sanguíneos. Las etiquetas en aquel paraje pasaban a segundo plano, perdían esa fuerza que armaba tantos conflictos en la civilización. La dicotomía perdía su identidad, igual que una pieza de plata. ¿Qué importaba pertenecer a un lugar o a otro? ¿Cuáles eran las verdaderas diferencias entre un joven o un anciano, un mapuche o un huinca, entre la sangre y la amistad?
Alonso miró de izquierda a derecha buscando el tronco de siempre. Una vez que lo halló, junto a unos pastizales, lo acercó hasta el yunque y se sentó junto al abuelo.
–¿Cómo ha estado? – preguntó Alonso.
–Aquí, como me ve.
–Lo veo bastante bien.
–Tengo con qué entretenerme –añadió él.
Alonso reparó en el trabajo del abuelo. Frecuentemente lo encontraba cortando plata o fundiendo el metal para darle una nueva forma. Esta vez, sin embargo, había una moneda de plata sobre el yunque. La superficie estaba tan golpeada por el martillo, que el escudo grabado se había borrado casi por completo.
–¿Para qué lo va a usar, abuelo?
–Es un encargo para la machi. Desea regalarle algo especial a su nieta –levantó la moneda y la miró a contraluz. Pese a los martillazos, conservaba su simetría—. Será parte de un hermoso trarilonko.
Alonso pensó, por un lado, en el arte nacido de las manos del abuelo valiéndose solo de plata y, por otro, en todo el metal que invertía el virreinato para crear armas cada vez más letales, y por un breve instante se preguntó quién era el verdadero bárbaro. Apartó esa idea de su cabeza y miró al abuelo con complicidad.
–Hablando de monedas… –Alonso metió la mano en su bolsillo y sacó su bolsita tintineante—. ¿Todavía tiene de ese muday tan rico del otro día?
El abuelo sonrió y afirmó con la cabeza. Alonso le entregó la bolsita. El abuelo la abrió y sacó una moneda para compararla con la que martillaba. Al notar que eran del mismo tamaño, sonrió.
El abuelo Millapán y él se levantaron en dirección a su hogar. Adentro, Alonso levantó uno de los pesados chuicos y lo llevó hasta afuera, de vuelta al yunque.
–Con la cantidad de monedas que trajiste, puedes llevarte otro –dijo el abuelo.
–No será necesario.
–¿Está enfermo, mijito? –Preguntó con gesto divertido.
–Todo lo contrario. No hago guardia hasta mañana en la mañana, así que tengo libre todo el día.
El abuelo ya sabía lo que eso significaba. Mientras Alonso se sentaba y descorchaba el chuico, el abuelo entró a su casa y volvió con dos vasitos en la mano. Alonso Martín llenó ambos vasos hasta rebosarlos, brindaron con una sonrisa y conversaron hasta el atardecer como los dos amigos entrañables que eran. Y antes de irse aquella tarde, Alonso le prometió al abuelo más monedas, para así finalizar su trarilonko.
Sin embargo, no esperó el giro que tomarían los acontecimientos. Cruentas batallas estallaron en el norte, incontables, en el epicentro del Virreinato del Perú. El corazón mismo del territorio, cuyas venas se extendían en las cuatro direcciones de América, estaba siendo atacado por indígenas y mestizos en partes iguales. Los títulos de “amigo” y “enemigo” quedaron obsoletos, ya no se sabía de quién había que fiarse. Lo blanco y lo negro se habían aliado para crear un nuevo orden, bajo términos impensados hasta ese instante. Y el Virrey, para aplacar estas sublevaciones y acallar los rumores de debilidad, ordenó a los organismos de norte y sur el suministro de nuevos recursos: dinero, armas y, sobre todo, hombres leales a la Corona.
Las carretas estaban repletas de armas y los caballos estaban listos para el viaje. Los soldados, ya habiéndose despedido de sus seres amados, estaban también preparados. El coronel, que antes supervisaba la preparación de los cargamentos, ahora gritaba a todo pulmón para contabilizar los suministros que irían en dirección norte. Alonso montó su caballo y se unió a la fila que armaba su superior al mando. Al subirse, el tintineo de la bolsa de monedas le volvió a recordar su promesa.
–Nos vemos pronto –dijo en silencio el soldado Martín, con la esperanza de que el hierro y la sangre no llegaran al gran sauce. De ser así, pensaba, podría compartir un trago más con su querido abuelo.
Mauricio Alexis Flores Figueroa
Nació en Concepción, el 7 de julio de 1995. Estudió psicología en la Universidad de Concepción, donde conoció la revista literaria Circe y publicó los cuentos “La jardinera de niños” y “Plumas de amor, plumas de libertad”. Durante 2016 participó en el proyecto urbano Microcuentos, publicando, entre otros textos, “La guardiana marina” y “Los demolidos”. En el año 2019 ganó el IV Concurso Literario Cementerio Metropolitano, con la novela El Imperio de la Luna.