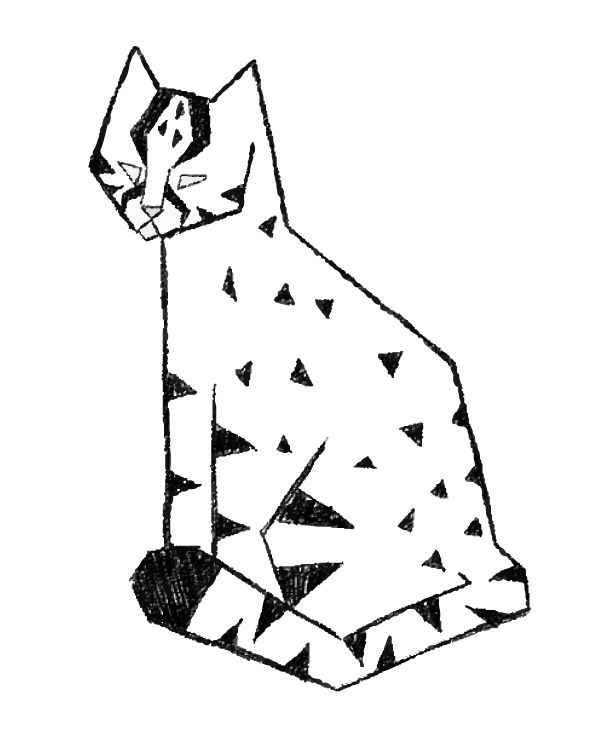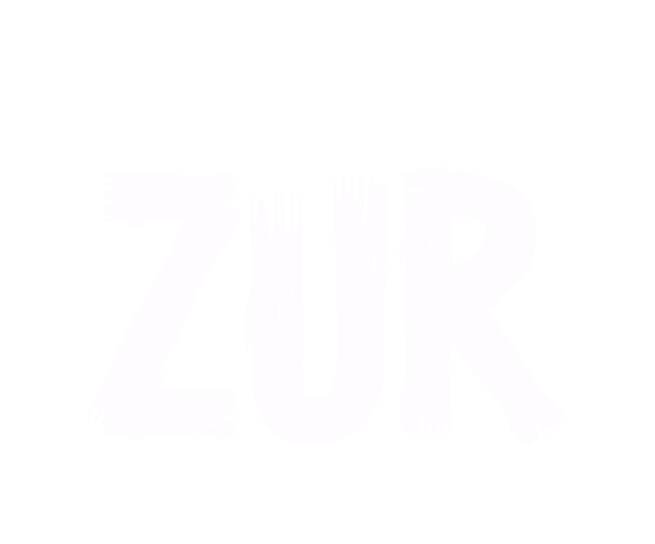Fecha
01 Octubre 2019
Estamos locos: ambos. Recorremos ciudades y nos confundimos en medio de la multitud en hora punta. Hemos aprendido a desplazarnos sin levantar sospechas, gracias a una suerte de experiencia ganada, como arte desarrollado con el paso del tiempo, para adaptarnos sagazmente a cada circunstancia. Entendemos que no todo contexto es el mismo ni lo mismo suele ser pertinente en cada nuevo episodio de ruptura con la realidad. Dicen que la realidad, al fin y al cabo, es una construcción efímera, pero continua, que siempre va dejando escombros porque nada es definitivo, todo está en permanente transformación y sobre cada nueva edificación se alza otra hasta el punto de encontrarnos con que vivimos sobre los vestigios de lo que vamos dejando atrás. Pero sabemos que nada dejamos atrás, nada se olvida: el pasado nos persigue, nos sigue el paso, siempre parece a punto de alcanzarnos. Y cuando nos alcance, quizás esta historia deje de contarse y habremos tenido que rendirnos y entregarnos sin ofrecer resistencia. En ese momento nuestra huida habrá sido en vano. Mientras tanto, aprovechamos que le llevamos la delantera y que en esta ciudad nadie sabe de nosotros. Ambos estamos locos, pero ahora nos toca ingresar al hotel, registrarnos como cualquier turista que llega por primera vez. Nos toca comenzar a escribir una nueva historia para despistar a nuestro perseguidor y, tal vez, borrar en el intento nuestras huellas, como si fuera el último rezago de nuestro instinto de supervivencia. Después de todo, hemos aprendido que ante el abismo la fiera más salvaje se entrega dócilmente al cazador, porque no es menos cierto que el mayor vértigo se siente antes de la caída.
Desde la habitación podemos ver fragmentos de la ciudad, apenas esporádicos atisbos de una tarde que se decolora a lo lejos. No abrimos completamente las cortinas. No lo hacemos para evitar ser vistos. Uno de los dos (quizás ambos), saldrá cuando oscurezca, caminará como cualquiera por las calles, ubicará el bar donde, a la hora prevista, hemos de esperar que nuestra víctima llegue. Cierto es que nos queda esta noche para ejecutar con precisión la misión encomendada. Porque sólo es cuestión de llegar, encontrar la ubicación correcta, mirar hacia la puerta desde la barra con aire distraído, no levantar sospechas, elegir las palabras precisas y necesarias y esperar, como cuando se espera sin cuidado, sumergido en lo trivial que supone el acto de ir a tomar un trago, perdido entre el humo del cigarro y la música que inunda ese silencio interior que a veces nos consume y agota. Tendremos que evitar lo inverosímil, incluso lo falaz, para ser auténticos en medio del barullo y concentrarnos en lo único que importa, descartando lo nimio o simple, y así poder estar atentos para cuando ella ingrese. Y entonces ver cómo aparece y cómo no llega sola. Surgirán entonces las preguntas: ¿qué hace con ese tipo?, ¿quién es? Se tendrá que sopesar lo imprevisto con el sinnúmero de posibilidades que ahora hay que discriminar. Seleccionar, elegir, decidir y ejecutar. Es simple, pero no está sola, no ha llegado sola. Él parece ser el amante furtivo, pero qué más da. Hay que ejecutar todo con precisión y huir sin dejar rastros de nada, ni siquiera una torpe huella en la copa de la cual se bebe hasta la última gota.
Nadie sospecha. Todo podría ser fácilmente atribuible al azar. Sin embargo, desde el momento en que un pensamiento se posiciona en nuestra mente, el azar deja de ser algo arbitrario y se convierte en otra cosa. Queda todo bajo el control de los sentidos, en cada movimiento mecánico, realizable sin urgencia, pero estudiado. Mido entonces el tiempo que tomaría ponerme de pie, alisar la casaca, esconder las manos en los bolsillos, preparar cada gesto y cada uno de los mínimos detalles que supone el acto inminente, aproximándome a la víctima. A pocos metros de ella debo mirar con disimulo a todos y a nadie, embarcado ya en la breve travesía que nos llevará a su lado, luego de unos cuantos pasos sigilosos, imperceptibles inclusive para nosotros mismos, para caer en la cuenta de lo inútil de todo esto. Muy cerca de ella abrir camino entre la gente que se atiborra contra la barra (a esta hora la gente llega en masa, se desborda, inunda este lugar). Es el momento propicio para la ejecución suprema de lo que nos tiene ahora suspendidos de un hilo de cordura que se templa, pero al mismo tiempo se adelgaza poco a poco hasta dejarnos colgados de una idea, la misma idea que nos persigue, desde mucho antes, cuando no había premura por escapar.
Pero ambos sabemos que escapar es imposible. ¿Cómo ignorar que estamos condenados a seguir en círculos hacia un mismo punto de partida? Pasar a su lado, intentar un golpe sutil, hundir la fina lámina de acero en la garganta, hábilmente alejarme, salir y correr, correr al doblar la esquina como un endemoniado, poseídos los dos de lo mismo, uno al lado del otro como fugitivos gemelos, adheridos a la misma masa corpórea que nos define como animales racionales que piensan, que sienten, que se desvanecen en medio de la oscuridad densa de la noche instalándose bajo nuestros párpados.
Pero acaso sólo sea un sueño, un irónico y a la vez atroz sueño que nos despierta en esta habitación del hotel. Comprobamos que nadie ha encendido la luz. No nos atrevemos a levantarnos. Nuestros cuerpos se han fundido con el edredón y un vaporoso calor humedece cada tramo de nuestra piel inundándola de sudor, de nueva masa adiposa que se asienta en nosotros y nos inmoviliza. Pero no es un sueño. ¿Cómo saberlo? ¿Con qué seguridad podría establecerse la claridad de lo que vemos? ¿Cómo asegurar la lucidez de lo que se nos presenta como real? ¿Desde cuándo pienso que somos dos? Quizás somos una ficción, algo narrado por quien no tiene la fortaleza para consumar el acto que debe ejecutarse. Pero es inútil. Toda calza con lo que se recuerda. Me convenzo de que todo, efectivamente, se ha ejecutado de acuerdo con lo previsto. Lo podemos recordar y de pronto él abre los ojos (abro los ojos y la habitación sigue a oscuras).
Alguien toca a la puerta. Tardo en levantarme. Persiste el llamado desde el otro lado. Pregunto quién es y una voz parecida a la de ella ingresa por los resquicios de la puerta (su voz es ahora todas las voces), como un aire viciado que asfixia. Sabemos que no es ella, que no puede ser ella (hice un pedido, recuerdo: el puntual servicio a la habitación). Abro la puerta, acierto a la perfección en el gesto de desconcierto que revela en mí un falso olvido que sólo alguien como yo podría reconocer como farsa. La mucama ingresa y deja la cena en la mesa. Sonrío y agradezco apenas con frases breves, quizás imperceptibles. Me corresponde con una sonrisa fría, aunque cortés. Pero sospecho que algo de mí le llama la atención. Se lo agradezco nuevamente y ella, conforme se retira, desvía la mirada bruscamente en el tramo final. No corre, pero lo haría en otra circunstancia. Y no nos sorprende. Es normal. Tenemos la mirada que punza, con un fulgor que también golpea, que confunde.
Ahora tengo tiempo para pensar. ¿Pensar qué? Ambos sabemos que este momento ha sido escrito. No creo en el destino, pero lo elegimos en cada acto y con cada movimiento, incluso en cada omisión, descuido u olvido. Lo transformamos siempre. Porque nada impedirá que mi perseguidor nos encuentre. Y quizás ha llegado, cruza la calle, ingresa al hotel y pregunta por mí.
¿Para qué huir? Debe cerrarse el círculo, lo sabemos. Por eso disfruto la cena, sin temor, dando la espalda a la puerta. La misión ha sido ejecutada, diremos. No hay forma de regresar. Abrigo, sin embargo, la esperanza de sentir que vuelvo de un sueño, despertando con el sobresalto de los que aún dormidos saben que no es posible tampoco cambiar el mecanismo inconsciente de la memoria. ¿Qué recuerdo? Huir, siempre huir de lo que nos respira en la nuca y nos cerca con la perversa aproximación de lo que siempre estuvo con nosotros. Nuestro perseguidor abre la puerta (sabemos que fue cerrada). Entonces,
¿para qué girar?
Me pregunta por lo pactado. Nada de lo que diga importará. Dejarla ir fue mi única elección o nuestra mejor alternativa. La misión ha sido ejecutada, le digo. Y sabe que miento. Sabe también que aun cuando gatille el arma esperaré paciente, serenamente, con mi respiración lenta. Es posible que haya tiempo para una póstuma constatación de mi adormecimiento. No verá que sonrío sin motivo aparente. Cuando oiga el disparo acaso despierte. Sabrá, muy dentro de él, que algún día sentirá lo mismo.
Walter Zuta
Nací en Lima, en 1976. Soy economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente dedico gran parte de mi tiempo a la literatura: preparo reseñas, cuentos y poemas. En 2017 publiqué un primer libro de poemas titulado El flujo que no cesa.