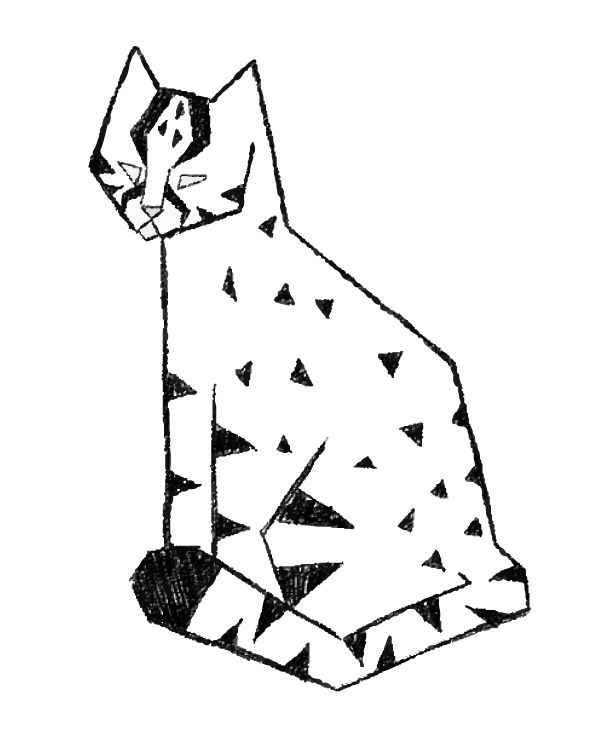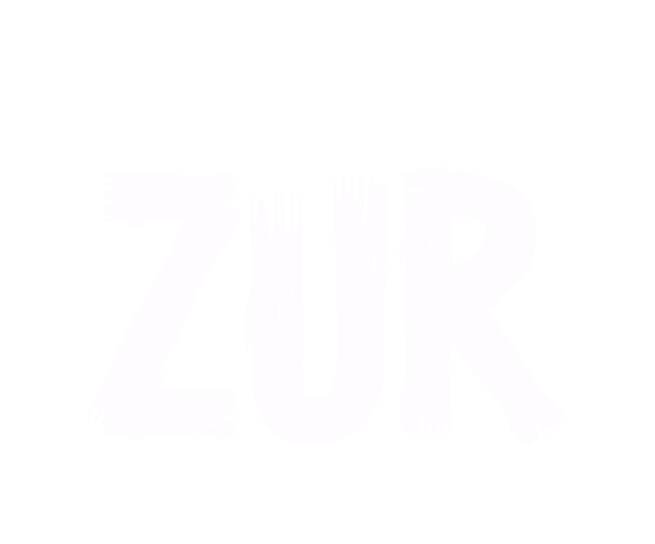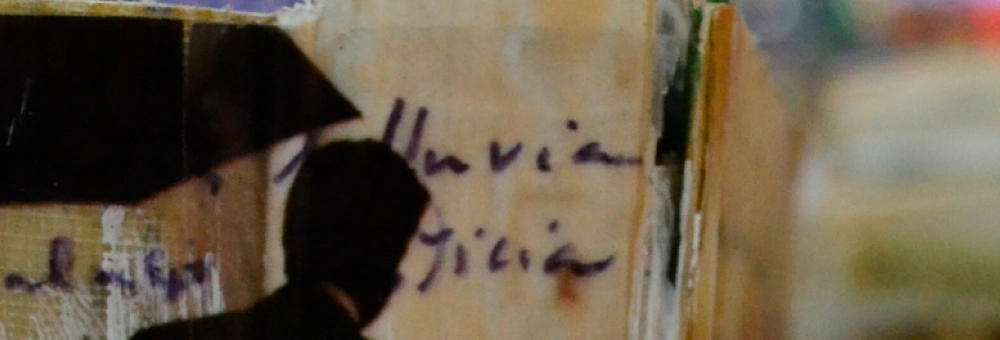Fecha
01 Diciembre 2020
Saltó de la rama más baja hacia otra más alta y se dio cuenta de que el árbol era más alto de lo que había imaginado. Se escondió lo mejor que pudo y tensó una flecha en la firme cuerda de su arco. El largo carcaj lleno, colgaba sereno en su espalda. La fina madera tallada y pulida del arco lo sobrepasaba en largo, pero no representaba mayor problema para él manejar un arma tan grande, pues se había acostumbrado hacía años. A lo largo de todo el arco, se había tallado la historia de su familia y estaba orgulloso de haber heredado un arma tan valiosa. Esperó pacientemente mientras le ponía atención a toda presencia; desde la brisa jugando en el follaje, hasta los animales que correteaban en las camas de musgo. Su adversario no debía de estar lejos y con cada paso que esperaba, la emoción en su corazón crecía. Tensó aún más la afilada flecha en el arco y aguzó sus sentidos para esperarle. Miró la empuñadura de la daga que descansaba en su cinto de cuero y se preguntó qué tan efectivo sería su arco en un lugar tan reducido como aquel denso bosque. Volvió su atención hacia este, si su enemigo andaba cerca, le vería ahora o nunca. No se equivocaba, otra persona merodeaba a pocos metros de allí, tensando otra flecha en otro arco que pertenecía, desde hacía generaciones, a otra familia japonesa. Husmeaba el bosque con la misma meticulosidad y no daba un paso sin haberse asegurado de estar consciente de todo lo que le rodeaba en ese instante. Su arco era igualmente grandioso y tenía además una espada corta que colgaba en su espalda que se asomaba sobre su hombro por el lado izquierdo. Sobre su otro hombro, aparecían las flechas.
Avanzaba con las rodillas flexionadas, con tal de saltar a un lado si oía silbar un ataque traicionero. El que estaba en el árbol le vio entrar lentamente en su campo visual y, silente, hizo puntería. Esperó un momento, el ruido del ambiente no era tan fuerte como para que la flecha pasase inadvertida en los veinte metros que los separaban entonces, pero no quería desperdiciar la oportunidad. Disparó pensando en cómo se vería regada su sangre sobre la hierba verde.
Sintió una ráfaga de aire, muy distinta a la brisa y, casi instintivamente, saltó lo más lejos que pudo. Efectivamente, una flecha tan larga como una lanza se clavó en el suelo, justo en el ángulo donde estuvo su cabeza segundos antes. Debido al salto, su larga cabellera rubia se enredó por delante de su rostro y no pudo ver que su atacante bajaba de un árbol inmediatamente después de la flecha, corriendo hacia ella con la daga en la mano junto con el arco en la espalda. Si bien no pudo verlo, lo sintió y desenvainó su espada corta a tiempo para bloquear una estocada en el pecho. El acero, al chocar despertó todo ruido animal en el bosque y ambas partes estuvieron haciendo fuerza durante eternos instantes.
Ella, en su precipitado desenvaine, había tirado al suelo tanto su arco como la flecha y se sorprendía de la fuerza que alcanzaba el muchacho de la daga. Por su parte, él luchaba contra sus emociones; no esperaba que su enemigo fuese una mujer tan hermosa. El mero hecho de mirarla a los ojos durante aquel forcejeo disminuía la fuerza que aplicaba sobre la hoja contrincante.
Levantó levemente la daga los aceros se separaron y volvieron a chocar. Pero la daga y su portador fueron más rápidos y ágiles y logró acercarse a su cuello, cortándolo levemente. Ella gritó y se llevó una mano al cuello; la sangre era poca, a pesar del dolor. Los aceros volvieron a chocar y el forcejeo comenzó nuevamente durando otra eternidad. Lentamente, el muchacho cargó su peso hacia atrás y saltó acrobáticamente en la misma dirección, envainando su daga y sacando una flecha del carcaj. Antes de pisar el pasto con los pies descalzos, ya había disparado. Ella esquivó la flecha con facilidad. Clavó su espada en el pasto y rodó hasta su arco y antes de que el muchacho reaccionase a tiempo, le había disparado también. Sin embargo, carecía de puntería y la flecha perdida cruzó el bosque aproximándose sólo un poco a su objetivo.
El muchacho bendijo su suerte y disparó nuevamente, moviéndose de un lado hacia otro. Ella le imitó. A pesar de todo, la contienda era equitativa. Ella sabía esquivar a la perfección cada tiro certero del muchacho y éste no se preocupaba demasiado por las flechas errantes de la inexperta arquera que tenía por enemiga. Para él, era cosa de esperar. Saltando de un árbol a otro y con la conciencia inmersa en los movimientos de ella, el muchacho disparaba con parsimonia, esperando que a ella se le acabasen pronto las flechas, para luego él descargar su carcaj y asegurar su victoria. Efectivamente, la munición de la fémina se desperdició por todo el bosque. No tenía cómo atacar al muchacho que bajaba ahora de las copas de los árboles con la cuerda tensa y la puntería perfecta. Corrió desesperada hacia el lugar donde había clavado su espada corta, esquivando peligrosamente las “lanzas” que caían con animosidad.
El hombre sabía muy bien a dónde se dirigía y la siguió a pesar de la ventaja que ella había sacado al correr despavorida por el bosque. Se escondió en los árboles y esperó a que ella apareciese una vez recuperada la espada. Quiso tensar una flecha, pero la cuerda estaba floja. Horrorizado examinó su arco y notó que la cuerda había sido cortada. Miró a su alrededor y encontró a la mujer sentada a su lado, preparándose para clavarle la espada.
Saltó del árbol y tiró su arco junto con las flechas al suelo; necesitaba replantear su metodología de ataque. Se escondió detrás de una nudosa higuera y sacó su daga. Miró la hoja, en ella se reflejaba el verdor del bosque y el cielo entre las ramas frondosas. El profundo color le recordó los ojos de su contrincante. Suspiró.
Al levantar la vista, vio una de sus propias flechas dirigiéndose hacia él. Detrás de ésta, los cabellos claros de la mujer ondeaban en la brisa y en la ráfaga de viento que ocasionó el disparo. Sintió el hermoso ojo azul haciendo puntería en su pecho y no pudo hacer más que soltar su daga. La fuerza de la lanza lo atravesó directamente sobre el esternón y el acero de la punta continuó hasta llegar a la madera de la higuera. El efecto lo hizo levantarse un poco en el punto de impacto, por lo que quedó colgando firmemente a pocos centímetros del suelo. En un principio le costó volver a respirar, pero si se afirmaba de la lanza a dos manos y se levantaba un poco, podía inspirar a costa de una alta dosis de dolor. Gritó y escupió sangre a medida que ella se acercaba para comprobar su estado. Se paseó frente a la higuera, examinando el flechazo con sorpresa. Nunca se imaginó tal poder en esas flechas. Agonizante, escupió un reguero de sangre y emitió quejidos lastimeros. Ella se acercó a la altura de sus ojos y observó detenidamente, como si quisiera comprobar la lucidez que conservaba. Él la miraba también, esforzándose por respirar afanosamente y olvidar el molestoso sudor que le inundaba la frente y tapaba su visión. Entonces, ella se apartó y se alejó, perdiéndose en el bosque y sin volverse en ningún momento. Tosió y escupió otro poco de sangre. Se aferró de la flecha que lo atravesaba y se impulsó hacia adelante mientras profería alaridos y suspiros. Llegó hasta el final y cayó a tierra, escupiendo más sangre y tosiendo como perro enfermo. Se levantó con dificultad y observó la lanza clavada en la higuera. Se inclinó frente a las raíces nudosas y recogió su daga. La devolvió a su sitio y luego caminó, apretándose la herida en el pecho. Recogió su arco con la cuerda rota y pensó en arreglarlo una vez estuviese de vuelta en casa. Entonces, el dolor en el pecho lo hizo caer de rodillas. Echó la cabeza hacia atrás y miró largamente hacia el cielo. Suspiró antes de volver al bosque. Levantó la rodilla derecha y puso el pie en el suelo; se apoyó en ella y se irguió no sin dolor y lamento. Se apoyó en su arco antes de poder darse cuenta de su condición. Enderezó su cuerpo todo lo que pudo antes de comenzar a caminar. Y así, erecto, decidido y consciente, supo que algo faltaba en su vida.