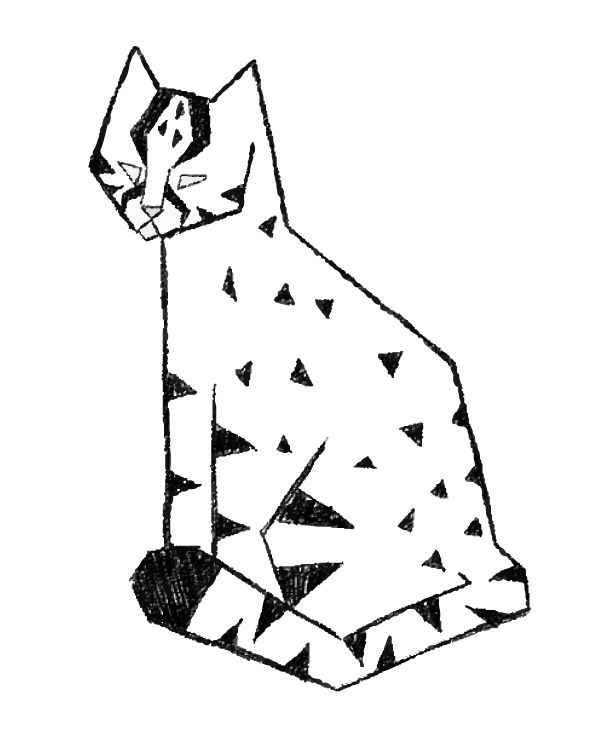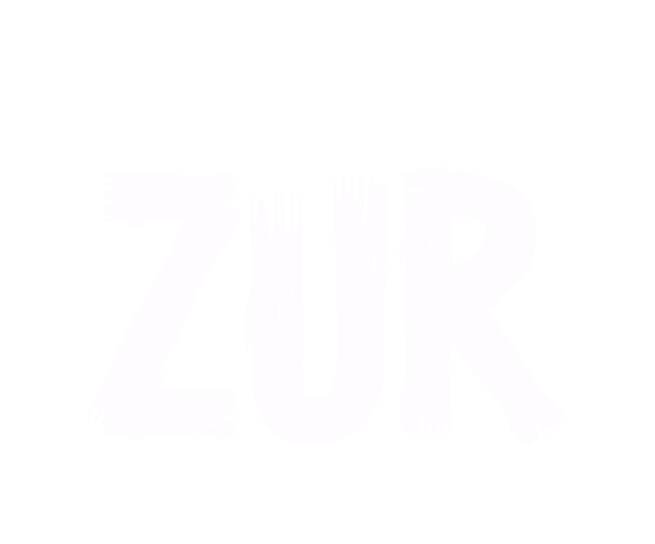Fecha
01 Octubre 2019
Almada, Selva. Chicas muertas. Penguin Random House, Grupo Editorial, 2014. 192 págs.
Reseñado por Ana María González1. Coordinadora de actividades literarias en la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos, seccional Uruguay.
Uno toma la novela y la lee vorazmente. Aunque no sea una época de géneros puros, un lector estructurado se pregunta por su género e inmediata- mente por el motivo que hace de Chicas muertas, un libro atrapante. El relato escapa de lo policial, de la no ficción y de la crónica. Acaso la hibridez sea uno de sus méritos ya que permite a Selva, deambular por caminos oscuros periféri- cos a las trágicas historias centrales, pero comunes a todas las mujeres donde la lascivia y el acoso del macho azuzan, buscando nuevas víctimas.
Y resulta que la novela de Selva, nacida en Villa Elisa (pequeña ciudad de Entre Ríos, Argentina), se parece a Crónica de una muerte anunciada, pero en el texto se diluye el afán investigativo para dar trascendencia a la instala- ción de un tema actual y comprometido: la autora escribe desde la urgencia de destruir el silencio social sobre el tema de la lascivia y el machismo, su es- trategia es relatar historias verídicas (sin develar la génesis ni la resolución de los mismos) poniendo el enfoque en lo periférico. La novela comienza con la exposición de un listado enorme y lamentablemente abierto de feminicidios en Argentina, luego se escogen tres casos sin resolver. Uno ocurrió en San José, Entre Ríos: el crimen de Andrea Danne, a éste que le tocó más de cerca, le de- dica más espacio. Otro, ocurrió en Villa Ángela, Chaco: el de Rosa Carahuni y finalmente, el caso de Sarita Mundín en Villa María, Córdoba. El rigor judicial y la estrategia narrativa están supeditados a lo anecdótico, a lo que opinan los entrevistados, a lo que se presiente oculto, a las sensaciones propias ante lo macabro y más aún, los acordados silencios. Finalmente, se evidencia la inco- modidad que despierta en familiares y vecinos su molesta y valiente obstinación al hacerse presente en los lugares de los hechos, revolviendo episodios que avergüenzan y que la mayoría, por diferentes razones, decidió sepultar.
Las historias se insertan en ambientes pueblerinos de clase baja, deca- dentes, la pobreza, la humedad y el calor opresivo, el ambiente denso, sofocante, los ruidos de la noche, los insectos pertinaces, los olores repulsivos del frigorífico, la grasa y el sudor por todos lados, el trabajo opresivo parece predisponer a las tragedias, todo es siniestro, pegajoso. Los cuerpos de las víctimas están sucios, embarrados, entre juncales o a orilla de charcos y ríos, el agua, la lluvia no purifi- ca: enloda. La naturaleza conspira contra la aclaración de los hechos, comparte su agresividad con los victimarios. Todo predispone a la pasividad, a la acepta- ción del machismo, por eso la gente calla, los familiares se niegan a seguir ha- blando, no les gusta que los interroguen, los personajes se resignan a los hechos.
Los datos concretos que se presentan son los que la gente conoce; sacudirlos no fue una búsqueda de justicia sino de ahondar en la angustia que ella y muchas, mujeres experimentan cuando, cada tanto, se evocan aquellas duras historias. De la chica de Córdoba, se supone quien fue el culpable -un hombre de poder que la usó como objeto sexual- pero la falta de pruebas y la debilidad social de los familiares, el poco compromiso de la sociedad de su pueblo adormeció la búsqueda: era una prostituta. El caso de Chaco supone autores, la chica parece la más ingenua de las tres, una niña, cayó por inexperiencia en una trampa mortal de juegos sexuales colectivos, habituales entre hombres de distintas clases sociales donde los límites “se fueron de las manos”. El crimen de la chica de Entre Ríos mero- deó durante años en las memorias y fantasías de la gente de la región y su impacto particular se debió a algunos datos extraordinariamente pertur- badores: alteración de la escena del crimen, supuestos amantes, posible vinculación al comercio de drogas, peculiar conducta familiar ante la tra- gedia ( hubo una feroz pelea en el hogar acallada), una puñalada certera al corazón, algún secreto familiar que decidió enterrarse para siempre, al- gún ritual posible. La narradora recoloca cada versión en el rompecabezas y como entonces, no cierran las piezas, el entorno se encarga de cercenar la mala semilla, la oveja negra.
Para cerrar la novela, la autora elige un hecho positivo y uno nega- tivo. El negativo es la falta de resolución de los hechos centrales, los cierra la vidente que, como en el pasado, no quiere o no puede aclarar historias: no hace falta la justicia terrenal, los criminales debieron vivir en el infierno y morir entre fantasmas. Le sugiere a la narradora que deje en paz a los muertos, es tal vez un buen consejo ante su pertinaz obsesión. El positivo: su tía le cuenta que se había librado de la violación de su primo, “El Tatú”, hombre del campo extrañamente silencioso y solitario. Ella se defendió cuando el hombre fuerte la atacó, el tío lo supo y lo castigó y el Tatú no reincidió. La tía, por coraje o fortuna es una sobreviviente y ella recién se entera. Tía y sobrina se abrazan unidas por un lazo mayor que el paren- tesco, por un dolor colectivo y universal: la rabia femenina. Ahora están en el campo verde de la colonia, ahora brilla el sol, el cielo es azul, el campo retorna a la visión bucólica, pero no hay que confiarse. Parece que, en la unión, solidaridad entre mujeres podría vislumbrarse una mejora. Como si la armonía pudiese retornar si nos tomamos del brazo para superar esos pactos de silencio y esa sumisión ancestrales.
En cuanto al tema, no creo haber leído un texto que profundice tan- to sobre la lascivia masculina y, mientras la leía de a ratos pensaba en la pobre Caperucita y su abuela de Perrault y en el acaso olvidado enfoque sobre la relación entre la lujuria y el poder presentes en la obra de Lope de Vega, precisamente en Fuenteovejuna y Peribáñez, el comendador de Ocaña. En estas últimas los jueces, nobleza corrupta, cebados del poder absoluto ultrajan a toda mujer que les guste y sus “ojos de lince” brillan de lascivia, las babas rebosan de apetito sexual animal. La autora va más allá y logra una simbiosis de la lectora con los hechos centrales y secundarios que se interponen en la tensión narrativa y que tiene que ver con la acep- ción romana de lo obsceno, lo que está fuera de lugar, de escena. Se ponen en el centro no sólo esos tres casos, sino los dramas cotidianos de todas las mu- jeres solo por serlo, como por ejemplo su propia anécdota “haciendo dedo” con su amiga, crímenes irresolutos, las nenas en el corso de Chaco “haciendo cola” para usar el baño público compartido, chicas violadas en las calles o a la salida de bailes, manoseadas en autos o colectivos. Dicen los hombres en la novela de Selva que les pasa porque “son calientabraguetas”, prostitutas, se arreglan para provocar, seducen, hablan de que disfrutan del sexo para calentar ¡y eligen como perras con quien acostarse!, responden con agresiones a las “gua- rangadas” llamadas piropos, a las ofertas indecentes. Todas esas putitas se merecen lo que les pueda pasar, que se jodan. Selva parece decirnos: “Ojo amigas que el machismo goza de buena salud, de muy buena salud entre compañeros de trabajo, gente de servicios, parejas, familias, en la sociedad argentina toda” o sea en el llamado mundo civilizado. Es que la mujer, como Caperucita, se ha salido más de los claustros patriarcales, ha pasado los límites, enfrenta, deci- de, se confía al caminar por el oscuro bosque y los lobos acechan; no tienen clemencia, eligen ser fieles a su esencia salvaje, sostiene la autora que “nadie nos dice que el lobo puede estar en el ámbito del hogar, un padre, un tío, un hermano” que además el ataque no respeta el círculo doméstico, y la tragedia ocurre dentro de la casa y también la pobre abuela liga acaso por defender a la niña.
La novela no se anquilosa en papeles judiciales o policiales, sino en la profunda y sincera observación femenina del mundo regido por hombres, que imponen un silencio que se recicla con el paso de los siglos. La resistencia femenina a veces genera soluciones, otras exacerban al macho. Los hombres obedecen al instinto, ultrajan, violan o matan con igual ceguera y torpeza con- que trabajan o empinan rutinariamente la botella de vino en un bar. Lo atávico de la especie, el salvajismo macho que no ha limado la cultura, el arte, ni la civilización están bien presentes. Los lobos siguen al acecho en la opacidad del progreso.
Ana María González
Ana María González, es nacida en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina. Profesora de Castellano, Literatura y Latín. Postitulada en Cultura y Civilización Italiana, en Gestión y Práctica Docente, en Escrituras, Comunicación y Creatividad humana. Actualmente cursante del Postítulo de Pedagogía de la Lectura. Autora del poemario Palabras al vuelo, de poemas, ensayos, cuentos y reseñas culturales. Ganadora Absoluta del Premio Internacional de Poesía Nosside 2017-2018 (Reggio Calabria, Italia).