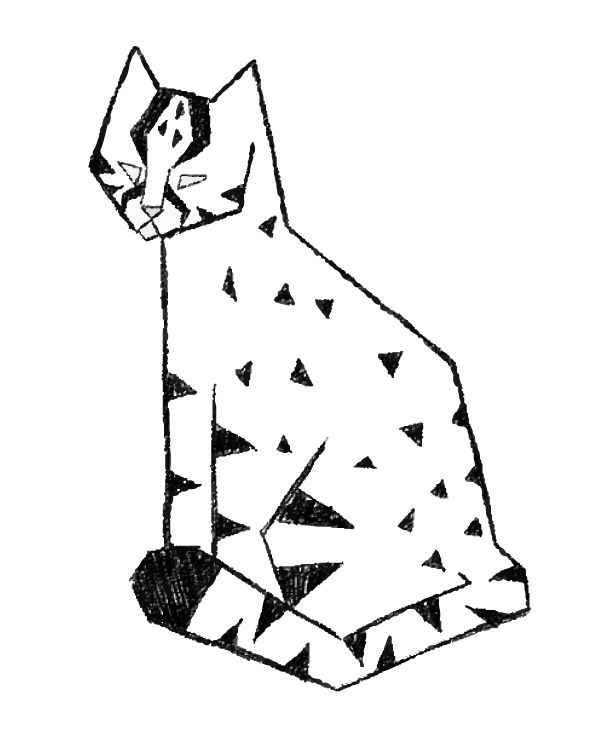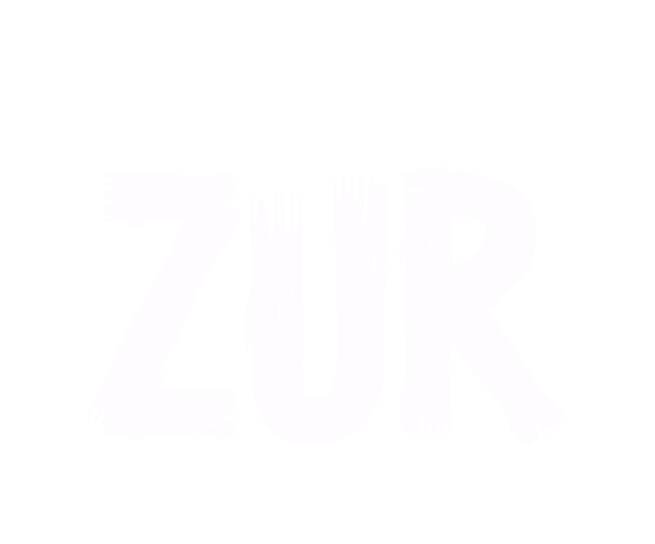Fecha
01 Octubre 2019
La joven escuchó esa voz en el mismísimo instante en que se abanicaba con una revista: ¿La ayudo, patroncita? El hombre con ojos de niño la contemplaba a unos escasos metros. No muy alto, pelo rapado, flaco con pinta de espantapájaros. Los pantalones sucios le embolsaban las piernas. Una musculosa pegada al cuerpo hacía resaltar sus costillas. Se ponía y sacaba un sombrero de paja. Coquito, pa servirla, dijo, y usté patroncita, está muy vestía. Por eso está mojá. La chica extendió la mano intentando alejarlo. El hombre niño, sin tocarla, le confió el sombrero, tomó la valija de la joven y se la puso encima de la cabeza. Está nel cofre, dijo. Perpleja, la muchacha se arrimó a su acompañante: un muchacho rubio de piel frágil muy rosada que vestía una remera con un dibujo de Batman y unas bermudas que ni siquiera le tapaban las rodillas. No tenga miedo, no vamo a ir rápido. El auto tá viejo, le aclaró. Con su brazo libre, Coquito hizo un gesto como si abriera una verdadera puerta. Suba atrá, yo soy su chofé. Su amigo tendrá que tomá un tasi, aquí no tengo lugá. Y le dio la espalda. Desorientada, la joven miró a su alrededor; algunos pueblerinos se acercaban lentamente. La luna llena alumbraba la escena, y las sombras grotescas de los lugareños se proyectaban en el piso de la plaza.
— No se asuste, doña. Es inofensivo. Le gustan las mujeres, y usted está recién llegadita —le dijo uno de ellos.
El amigo de la chica se adelantó unos pasos dispuesto a defenderla: brazos extendidos, piernas abiertas, torso bombeado. Su rostro había tomado un tinte rosado oscuro.
— Deje, don. Hay que seguirle la corriente —le advirtió otro.
Apareció un día de repente, muchos años atrás. Nadie sabía de dónde había salido, pero allí estaba. Y lo bautizaron Coquito. Le gustaban las mujeres, como bien había explicado aquel hombre, sobre todo las jóvenes con muchas curvitas, como solía decir Coquito. No era ningún tonto, opinaban todos convencidos. Tenía sus métodos para abordarlas -como este, el del auto-, u otro que le gustaba tanto o más: el del grito. Se escondía entre los árboles de la plaza y esperaba a que pasara su presa. Cuando esta ya estaba de espaldas, se le acercaba por detrás, aproximaba su cabeza y le pegaba un grito en la oreja. Le gustaba ver las expresiones de esas caras asustadas. ¡Vaya a saber por qué! Luego se quedaba esperando su recompensa; una sonrisa.
A los lugareños les llevó un tiempo comprender que Coquito solo quería las sonrisas de las chicas, o incluso que aceptaran una vuelta en su supuesto auto. Ni las tocaba ni se dejaba tocar, todo era un simple juego. Pero cuando las chicas no cooperaban como se debía, sucedían cosas extrañas. Caía una manga de piedra, o los gallos perdían todas sus plumas y no cantaban en la madrugada, o las gallinas no ponían huevos, o los niños enmudecían durante horas, o los cuervos lloraban, o la luna se escondía durante varios días. Y el pueblo llegó a la conclusión de que Coquito tenía poderes mágicos; y de que más valía seguirle la corriente. Total, ¿qué más daba?, no le hacía daño a nadie. Pero, como era de imaginar, el amigo de la joven no estaba al tanto de todos estos vericuetos locales, lo que lo llevó a gritar:
— ¡No voy a permitir que ese loco toque a Juliana!
— Qué Juliana ni qué Juliana, aquí nadie va a tocar a nadie —dijo una mujer panzoncita—. Déjese de estupideces, don. Que su Juliana suba al auto, y acabemos de una buena vez con todo esto.
Los ojos de Coquito chispeaban, redondos y grandes como la luna llena que lo alumbraba de frente. Y al iluminarlo, era como si la luna le diera su beneplácito; era, digamos, como su cómplice.
Pero el don y la Juliana, que era la que tenía que prestar el cuerpo y jugar el juego, no entendían nada de todo esto. ¡Qué pueblo de locos! Y cuando Coquito, con la valija aún sobre la cabeza, dio un paso hacia la joven, se armó el gran lío. Juliana chilló: ¡No quiero subir a ese auto! Los lugareños abrieron grandes los ojos al mismo tiempo que emitían un único ¡Oh! El enamorado, creyéndose Batman, se precipitó hacia el hombre niño, le gritó y lo salpicó de saliva. Lo agarró de los hombros y lo zamarreó hasta tirarlo al suelo. La valija cayó y las prendas de Juliana se desparramaron.
El pueblo dejó de respirar. Ni los gallos ni los perros rompían el silencio. Solo los ojos de los lugareños —saltones en las cabezas inmóviles— se removían en esa noche alumbrada: de Juliana al enamorado, del enamorado a Coquito, de Coquito a los ojos de los otros pueblerinos. Juliana-enamorado, enamorado-Coquito, Coquito-pueblerinos. Sin cesar, durante un instante de eternidad.
— ¡Lo ha tocado! —dijo una mujer bajita tapándose la boca con la mano.
Todos aprovecharon para tomar una bocanada de aire, y, consternados, dirigieron los ojos hacia Coquito. Una mueca extraña le cubría casi todo el rostro mientras hurgueteaba entre las prendas de Juliana. La luna lo iluminaba y los rayos de luz hacían resaltar sus dientes de conejo: dos rectángulos amarillentos que sobresalían de los labios estirados.
Y de repente.
— ¡Argh! ¿Qué me pasa? ¿Qué está sucediendo?
Los ojos se volvieron hacia el forastero. ¡Era un amasijo de pústulas! Pequeñas y grandes. Grandes y pequeñas. ¡Unas asquerosas pústulas! nutriéndose de la piel rosada. Cada una se erigía como una montañita escarpada: púrpura en la base, una punta gorda entre blanca y amarillenta que parecía a punto de reventar y unas venitas también púrpuras que daban la impresión de relieve y rugosidad al conjunto.
— ¡Parecen coquitos! —dijo alguno.
— ¡Coquitos!, sí, es cierto.
— ¡Mm!, cómo me gustan —dijo otra.
— Pero de otro color.
— Claro, porque estos están hechos de humano.
El forastero los observaba con ojos exorbitados. Sin osar moverse, ni tocarse, ni restregarse. Su mirada iba de sus manos a sus piernas velludas, de sus piernas velludas a sus brazos. Horrorizado. ¡Y eso que no podía verse la cara desfigurada por los coquitos! ¿Y la Juliana? Él la había olvidado. Pero no así Coquito. Cuando se le ponía una mujer en el cofre… Con una de las bombachas de la joven en la cabeza, el hombre niño se había arrimado a sus espaldas. Y, como era de esperar, acercó su boca a la oreja de su presa y pegó el gran grito: un grito de pavo en celo.
Juliana se volvió espantada. Coquito se deleitó con su rostro rebosante de miedo. Lanzó una sonora carcajada y se quedó esperando.
La luna llena lo miraba desde lo alto. Su cara regordeta le sonreía.
Marta Fernández Gatumel
Gatumel, argentina de nacimiento, he vivido en diferentes países (Chile, Cuba, Francia, España y actualmente Luxemburgo) y poseo un doctorado en Inteligencia Artificial. Desde 2011 sigo cursos de novela y cuento en la Escuela de Escritura del Ateneu Barcelonès, España. Una primera novela terminada y un libro de cuentos casi finalizado. Un cuento publicado y finalista (segundo lugar) de la II Convocatoria de Los Relatos de Culturamas 2018.