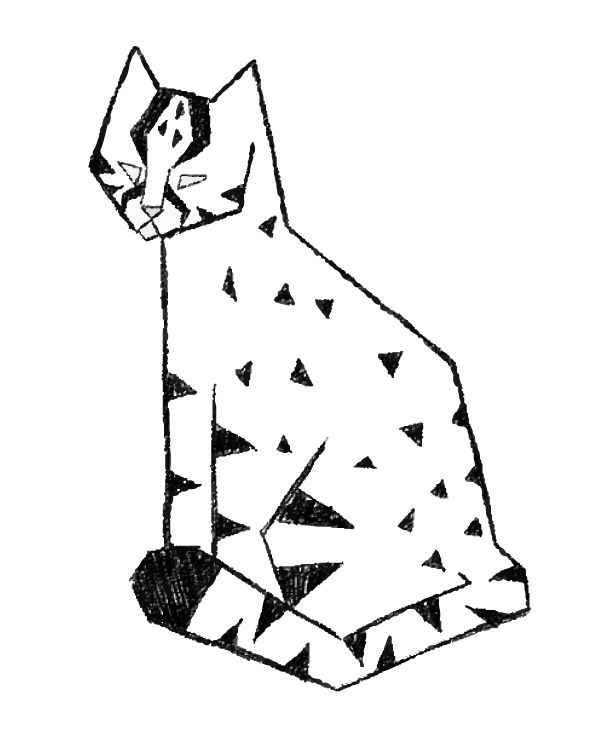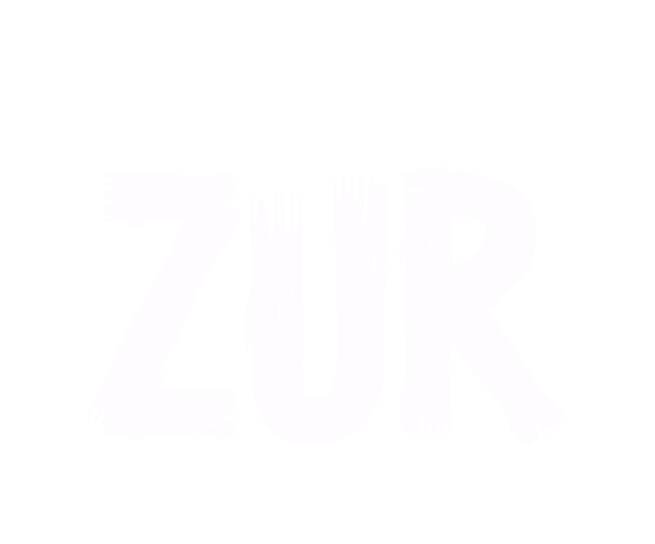Fecha
01 Octubre 2019
No hacía calor bajo el cerezo del patio de adelante. Mi papá estaba cabreado; el Cano, que sabía que trabajaríamos desde las siete –para aprovechar esas escasas horas en las que el sol no quema tanto–, no se había privado para nada la noche anterior y la única razón por la que no andaba con caña era que aún seguía tomando. Entonces nos paramos ahí, a mirar los perros callejeros y escuchar a mi tío Javier que desde su pieza tocaba la harmónica. Todas las radios de los vecinos se apagaban cuando mi tío Javier tocaba la harmónica, todos hacían silencio. Hacíamos eso y nada más con mi papá porque él sabía
–y yo, culposamente, también– que aquel trabajo sólo podría realizarse entre dos hombres si uno de esos dos hombres no era yo. Yo era mecánicamente retardado.
Por ese entonces el Luli vivía al lado de nosotros. La noche anterior y sin saber lo que desencadenaría –aunque no tenía por qué–, había dejado su Ford Mustang del ‘70 estacionado afuera. Era el auto de un bandido, el Luli era un bandido. Esa mañana se apareció el Mija, chico, feo, moreno como todos y con un par de homicidios en su nombre, homicidios cobardes y sin honor, pero que sin embargo cargaba como trofeos. Mi papá estaba cabreado, y cuando el Mija le intentó abrir el auto al Luli, se cabreó lo suficiente como para salir de la sombra del cerezo e ir a echarle la añiñá. Mi papá siempre había sido bueno para los combos, y aunque yo no, después de que el Mija sacara de su chaqueta un destornillador más grande que su antebrazo y mi papá, entre garabatos y sus estrategias de pelea callejera lograra hacer que me diera la espalda, me lancé –quizás motivado por la desesperanza de verme atrapado en un lugar donde no pertenecía, o quizás para sacarme la rabia que me había causado el Cano, o quizás simplemente porque no quería que mi papá muriera en el candente concreto– hacia el Mija y le puse un puñetazo en la nuca. El Mija se cayó de boca al piso, y mi papá que orgullosamente distinguía a los delincuentes de los choros y se ponía a sí mismo en la segunda categoría, le dio más patadas en la guata y en la cara de las que pude contar. Lo miré sin mucho entusiasmo, mientras escuchaba a mi tío Javier tocar la harmónica y sobándome los nudillos que aún me dolían y me dolerían por días. Mi papá le pegó hasta que se cansó, y el Mija se levantó y se fue sin dejar de mirarnos, hasta que se perdió en la esquina. Coronel con San Gregorio.
Entonces se levantó el Luli y salió en nada más que calzoncillos y sus Adidas blancas. Tenía en una mano una bata floreada y en la otra un estoque que después de que mi papá le dijera –a su petición– que se trataba del Mija, se metió entremedio de la bata que se puso caminando. Imaginé que a uno de los dos no lo vería nunca más y a pesar de que es de muy mal gusto, casi caí en ese pequeño juego de elegir cuál me gustaría que fuese el perdedor.
Como el día de trabajo ya estaba arruinado y para sacarse el mal rato de encima, a mi papá se le ocurrió ponerse a tomar también. Cada vez que mi papá compraba copete se aparecían los mismos viejos de siempre. Yo nunca toleré sus chistes y humillaciones, así que me senté en una banca de madera del pasaje y miré más avergonzado de lo que me gustaría admitir cómo comenzaba el día en el patio de mi casa. Hacía calor, pero no tanto todavía. De cuando en cuando se asomaba mi mamá por la ventana, y yo podía ver lo apenada que estaba porque odiaba ese viejo y maldito espectáculo de siempre. Creo que le rogué a Dios porque mi papá dejara de malgastar la plata. Dicen que Dios no se aparece por esos lados, pero yo creo que ese día se estaba dando una vuelta por allí y me escuchó, porque ya estaba empezando a quemar el sol cuando desde Coronel con San Gregorio se apareció el Luli, flameante, victorioso, sangrando hasta los calzoncillos. Los viejos que se aparecían en la casa cuando había para tomar fueron desapareciendo de a uno, conforme lo fueron viendo acercarse. Sólo quedamos mi papá, el Cano, el Oscar y yo. Nadie de nosotros se acercó al Luli, pero todos lo esperamos llegar. Nunca antes había visto a alguien tan tajeado y vivo.
Mi papá preguntó, como arrojando la pregunta al aire, acaso cómo había quedado el otro. El Luli contestó que esos habían sido puros arañazos de desesperación, y cuando abrió la boca chorreó la sangre hacia su mentón y de ahí siguió goteando al piso. Había goteado todo el camino. Había vuelto sin bata y sin estoque, y tanto sus calzoncillos como sus Adidas eran ahora del rojo más sangriento que había visto hasta entonces y que nunca más volví a ver. Tenía una puñalada marcada en el pómulo, le faltaba un pedazo de oreja y cojeaba de la pierna derecha porque tenía otra puñalada más en el culo que algo más le debía haber pasado a llevar. Esas heridas y muchas más. Con el Oscar, que trabajaba trapeando en el Sótero y ahí había aprendido algunas cosas, le pusimos puntos al Luli, para que no se nos muriera. Le cosimos cuarenta y seis puntos en total, en todo el cuerpo. No pudimos hacer nada por su cojera, eso sí, así se tuvo que quedar. Todos los días alguna herida se le volvía a abrir, y venía a tocarnos la puerta para que lo hiciéramos pasar y se las desinfectáramos y cosiéramos otra vez, pero acá, porque acá se escuchaba mejor a mi tío Javier tocando la harmónica.
El Luli iba todos los días a la cancha de baby fútbol que estaba en la cuadra de atrás y se colgaba de los arcos. A veces iba con él, llevaba una de las pelotas de cuero que hacía mi papá y nos poníamos a chutear. Quería rehabilitarse, me decía. Nunca le pregunté por el Mija ni por lo que había pasado la mañana en que lo apuñalaron; me aguanté las ganas aun cuando una parte de mí entendía que, de haber preguntado, el Luli me habría contado todo. Y como nunca lo hice, nunca supe, el silencio hizo crecer mi curiosidad y tuve que cargar con ella discretamente. No quería que desde donde sea que estuviese, el Mija se enterara que yo lo andaba buscando, después de todo, la última vez que lo había visto le había puesto un puñetazo en la nuca.
Pasaron los meses y las terapias que se inventó el Luli no sirvieron de mucho y no hubo remedio que evitara que tuviese que usar un bastón de por vida. Nada se pudo hacer tampoco para que no sintiera vergüenza de su cara: desde el día del incidente en adelante se tapaba el lado feo cada vez que salía a la calle. Vendió el Ford Mustang y se compró algún otro auto que no sé ni cómo se llamaba pero supongo que estuvo bien porque no llamaba tanto la atención. No dejó de delinquir, eso sí; pero eso no significaba ningún problema porque acá nadie sapeaba siempre y cuando no anduvieras domestiqueando.
De a poco lo empecé a ver menos. Debió haber avanzado con su vida. Yo también lo hice: me enamoré y me casé antes de irme de la casa de mis papás. Tuve un hijo y decidí que se llamara Javier, igual que mi tío. Mi mamá nos cedió la pieza con la cama de dos plazas porque dijo que a ella le daba lo mismo y que mi papá se dormía en cualquier lado y que a veces ni llegaba, y aunque agradecí el gesto y significó de varias formas un gran alivio, sentí culpa por desplazarla. No era así como lo había planeado; nunca había planeado nada en realidad. Me puse a trabajar como burro y sin darme cuenta me olvidé del Luli y del Mija. Hasta que, el día en que el Javier chico cumplía tres meses y con mi esposa lo llevábamos a su control de niño sano, y salíamos de la casa yo llevando el coche y ella el bolso, reapareció doblando desde Coronel con San Gregorio el fantasma del Mija. Él no cojeaba ni se tapaba la cara, y nosotros seguíamos avanzando y las ruedas del coche crujían contra el cemento y las piedritas y la arena de la vereda de Coronel. Sudé frío porque no sabía si el Mija me recordaría y por unos segundos dudé si debía seguir por esa vereda o cruzar al otro lado de la calle. Fingí que me agachaba a abrocharme los cordones y recogí una piedra más o menos grande que no me dejaba cerrar el puño completamente. Le dije a mi esposa que si el Mija me pintaba monos ella tomara el coche y siguiera de largo y que nos veíamos en la posta.
Ah, cómo deseé que el Luli lo hubiera matado. El Mija no me miraba. Pensé que tal vez esperaba hasta el último segundo posible para meterme doce puñaladas o vaciarme una pistola encima; el Mija no era de esos que peleaban a mano limpia. Estaba a un par de metros de mí y yo podía escuchar mi propio corazón. Quería escapar de la población.
El Mija pasó de largo y ni me miró. De primera pensé que quizás había quedado con miedo desde el puñetazo que le puse en la nuca pero después me di cuenta que me agradaba más la opción donde el Mija no me había reconocido, esa opción donde el Mija se había olvidado de mí. No pude pensar en otra cosa durante toda esa tarde. El Mija pasó de largo y el sol se ponía. Llegamos a la posta y nos hicieron pasar casi enseguida. Nunca más sería así.
Nunca supe qué dijo el doctor ese día y nunca le quise preguntar a mi esposa tampoco, pero como nunca me dijo nada asumí que todo estaba bien. Cuando salimos reparé en que había un escándalo en urgencias por una pelea entre lanzas y narcos. Era un escándalo habitual por allí, pero qué sabía yo, no iba todos los días a la posta. Ya era de noche y llegábamos a Coronel cuando se nos apareció el Cano, alterado, quizás borracho pero más probablemente drogado, a decirnos que había habido una balacera justo en nuestro pasaje y que en la casa andaban todos locos buscándonos. Habían baleado al Mija. Tres escopetazos en el torso y uno en la pierna. Con las balas en el cuerpo corrió, y terminó por caerse muerto en Coronel con San Gregorio. La Marcela se puso a llorar. El Javier chico dormía. Yo quería escapar de la población.