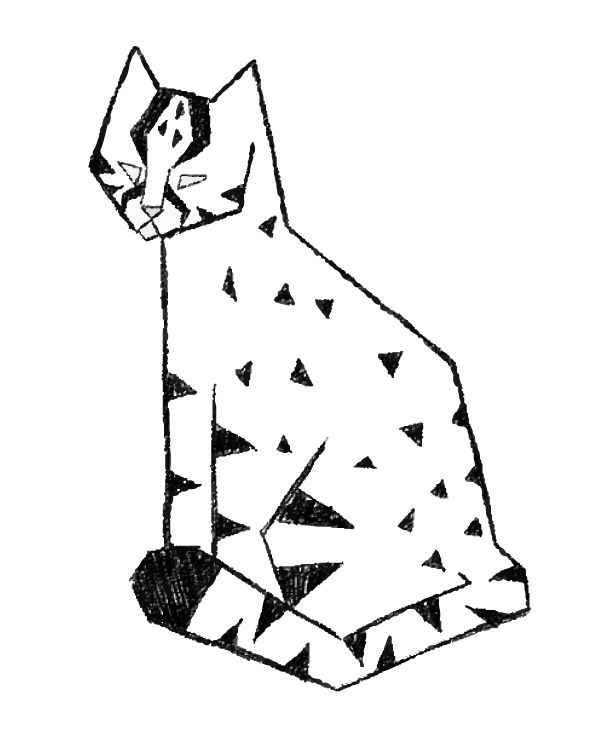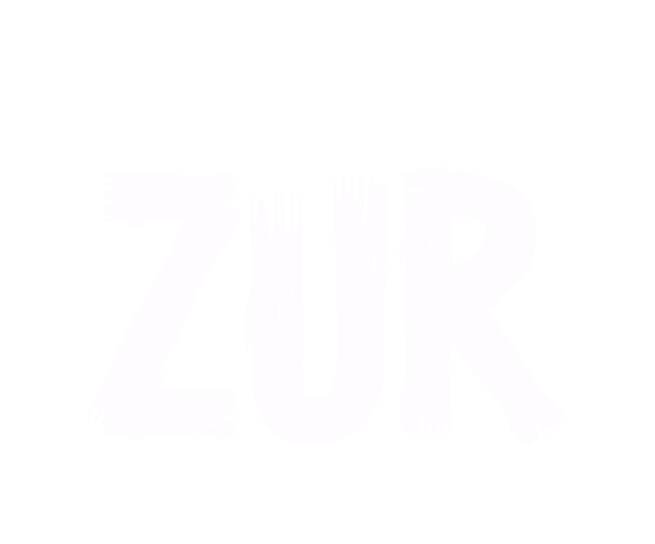Fecha
01 Octubre 2019
El Tigris era un hervidero de actividad. Barcas de pesca, gabarras con materiales para las construcciones reales que abarrotaban los embarcaderos, chalupas cargadas con mercancías, kufas redondas que transportaban pasajeros a lo largo del río y algunas barcazas de señores de la corte, que se dirigían a sus mansiones huyendo del calor o regresaban a la capital para incorporarse a sus tareas en el palacio del sultán. En tierra, tampoco había tiempo para descansar. Todo el mundo iba de un lado a otro sin perder ni un segundo. Los pescadores ofrecían su mercancía a los transeúntes; la carne se cortaba a la vista de los potenciales clientes y el olor a pan y especias lo inundaba todo. A ellos se sumaban los artesanos de todo tipo que intentaban colocar desde dátiles a tapices. Los vendedores de comida recorrían el mercado y las calles aledañas, seguidos por un grupo de niños que, esperanzados, esperaban que se cayera algún dulce de las bandejas. Todo envuelto en un barullo general que hacía difícil entenderse.
La brisa de la tarde refrescaba las estancias reales tras un día realmente caluroso. Allí el silencio podía cortarse. Desde el Tigris subía una neblina, lechosa como un velo que parecía engancharse en las hojas de las palmeras y que añadía un toque siniestro a una escena realmente sobrecogedora. Una mujer joven, arrodillada ante el sultán, fijaba sus ojos en el soberano, implorando piedad sin pronunciar una sola palabra. El verdugo esperaba, alfanje en mano, esperando órdenes de su señor. Éste contemplaba la ciudad a través de las ventanas. De allí llegaba una mezcla de voces, ladridos y llantos de niños, aunque el sultán estaba demasiado concentrado en sus pensamientos para oírlos. Ni siquiera el canto del almuecín lo distrajo de sus cavilaciones. Nadie se movió. De pronto, en los jardines de palacio, un gato salió corriendo de entre unos parterres para refugiarse en un ciprés, al que trepó con gran agilidad. El sultán sonrió. Por fin parecía interesarse por algo. El gran visir intentó aprovechar aquel atisbo de buen humor para hacerlo cambiar de opinión y que le perdonara la vida a la mujer. Sabía que era tarea difícil, pero no por eso iba a renunciar.
— Os lo suplico señor. Parad esta ejecución. Esa pobre mujer os ha dado tres hijos, jamás os ha sido infiel. Nunca, como hacen otras, ha intrigado en el harén.
— Hum –El califa no estaba dispuesto a dar su brazo a torcer, aunque tenía que reconocer que todo lo que su visir decía era verdad. Éste siguió intentándolo.
— Es una buena creyente, temerosa y discreta. –el gesto adusto del califa acariciándose la barba lo obligó a gastar su último cartucho–. Y con sus cuentos os ha ayudado a aligerar las preocupaciones, a olvidar durante unas horas las tensiones que os provocaban las traiciones de algunos de vuestros súbditos, a…
— Ya lo sé, visir, ya lo sé. Pero tengo mis motivos.
El sultán se acercó al balcón y volvió a sumirse en sus pensamientos, sin pronunciar una sola palabra, ni mirar a la mujer que esperaba su destino sin rechistar. Nervioso, comenzó a recorrer la estancia con pasos cortos. Al pasar cerca de una bandeja de cobre llena de frutas, cogió un albaricoque, le dio un mordisco y lo tiró al suelo con gesto de fastidio. Un esclavo se apresuró a recogerlo. Otro esclavo movía un abanico de plumas con movimientos pausados y regulares. El visir volvió a la carga.
— Señor, recordad esas historias que os han tenido despierto noches enteras. El joven Aladino y su lámpara maravillosa; el caballo mágico que trasladaba a su jinete a los lugares más recónditos del mundo en segundos; los viajes del marino Simbad; los paseos nocturnos de vuestro antepasado Harun al Raschid, que tantas aventuras corrió intentando saber lo que sus súbditos pensaban de su gobierno.
— Tienes razón. Todo lo que dices es atinado. Pero —miró al exterior. El sol comenzaba a ponerse y el aroma de las flores, que inundaba los jardines privados desentonaba con la trágica escena que estaba teniendo lugar. La mujer, con el cuello a merced del verdugo, esperaba que el califa decidiera sobre su vida o su muerte.
— Permitidme, oh, Comendador de los Creyentes —el visir temblaba ante su atrevimiento—. Que os recuerde que vos, en vuestra magnificencia, le perdonasteis la vida después de mil y una noches contando las historias más peregrinas.
— Sí. Y hace unas semanas ha vuelto a narrarme más historias.
— Perdonadme, señor, no entiendo la razón de vuestro enojo. Os gustaban sus historias, disfrutabais mucho escuchándolas.
El califa, con gesto de hastío, hizo un ademán en dirección al verdugo. Un golpe seco, certero, puso fin a toda esperanza que el visir pudiera abrigar. El califa se volvió hacia su visir, dispuesto a explicar sus motivos.
— Antes, no ahora. Una pena, pero sus historias habían perdido frescura.
Esther Domínguez Soto
Es profesora de inglés jubilada. Vive en Pontevedra, España. Le gusta leer, escribir, viajar y el chocolate. Tiene publicadas dos novelas –una de ellas I Premio “Feli Úbeda”– dos volúmenes de relatos y más de cien cuentos publicados en revistas de España, USA, México, Costa Rica, Venezuela y Argentina.