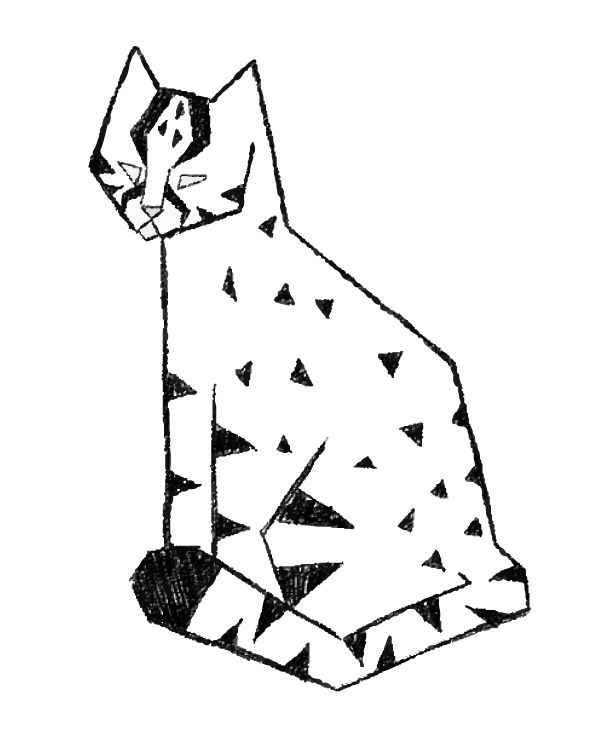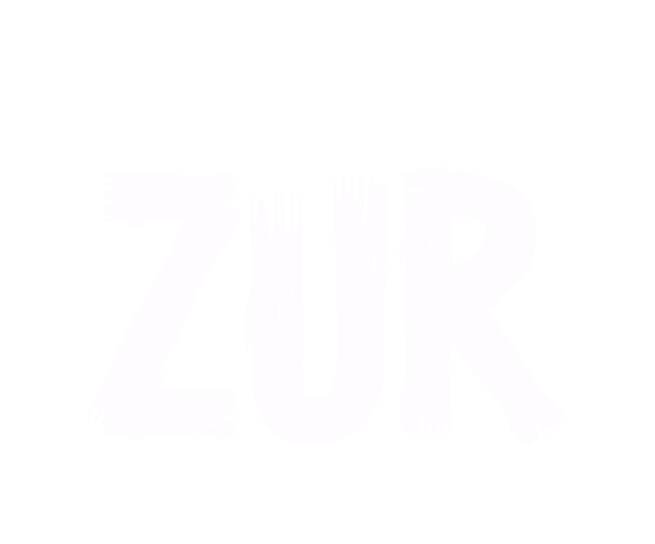Fecha
01 Octubre 2019
La araña tenía seda de cada color. Durante las noches, trabajaba horas, moviéndose en círculos, haciendo el mismo patrón, tejiendo su obra maestra. Intercambiaba los hilos para que todos los colores tocaran cada parte de la telaraña. Las gotas de agua que colgaban de las líneas finas reflejaban la luz, creando un brillo maravilloso. Era una estructura hipnótica. La organización de los círculos capturaba el ojo, y cualquier ser que pasaba cerca de la telaraña caía inevitablemente en ella.
Un día, la araña levantó la vista de su trabajo y avistó por primera vez su propio hogar. El efecto fue instantáneo; cayó como todos los demás. Se cayó a una distancia infinita, a través de cada capa delicada, mirando los colores bailar a su alrededor todo el tiempo. Se cayó hasta que el mundo se convirtió en espacio. Las gotas de agua se transformaron en estrellas, la seda en polvo. Los círculos de hilo eran galaxias, y la araña se maravilló de ellas, mientras flotaba sin peso. Ya no se podía oír el ruido del bosque: los píos, el crujido de las hojas, el susurro del viento se había ido. El silencio saludó a la araña como a una vieja amiga. Con sus ocho ojos bien abiertos, ella se permitió relajarse en el vacío. Todavía está ahí arriba– una araña contenta entre las luces titilantes.
Misa Gillis
Misa Gillis asiste a la Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá, donde estudia ciencias de la salud y español. Cuando no está estudiando o trabajando como camarera, ella sube montañas, viaja lo más posible y, ocasionalmente, escribe.