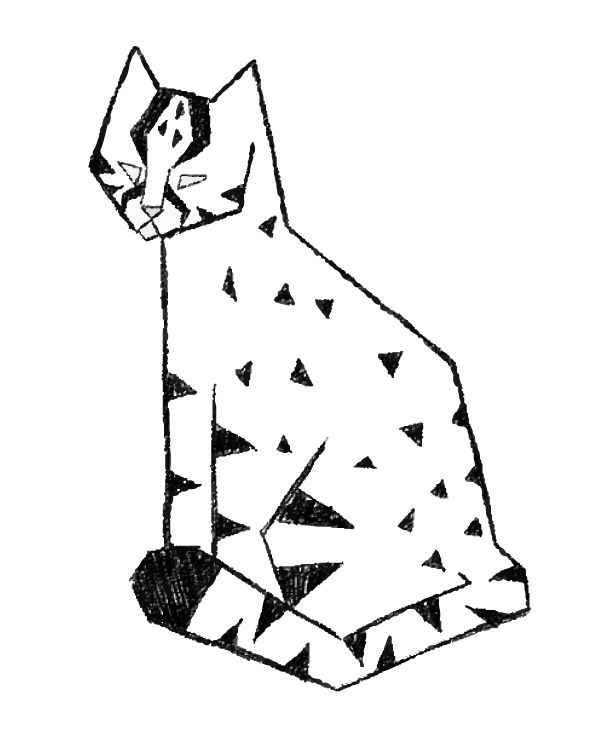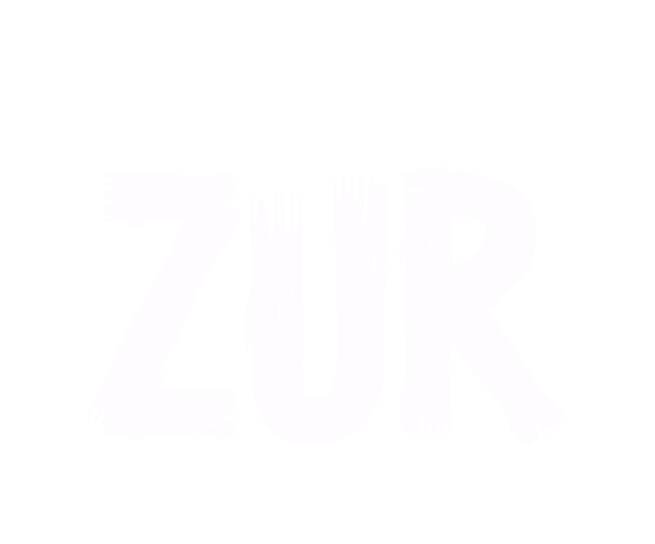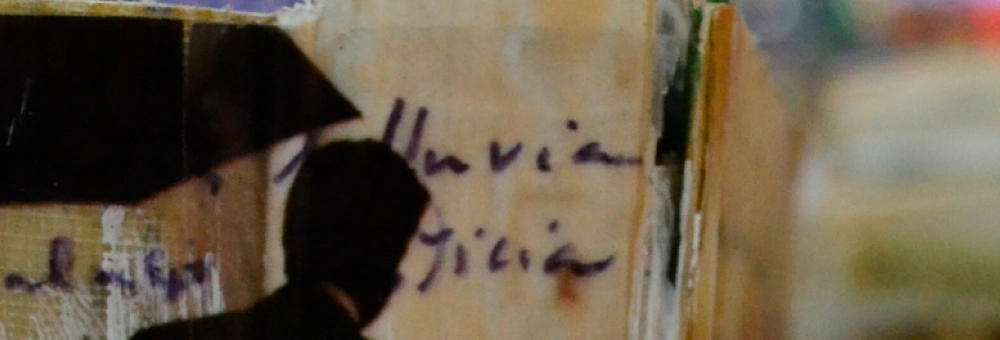Fecha
01 Diciembre 2020
Apenas el estertor de la mañana lograba acicalarle la piel al viejo Abundio. Era un hombre senil, lánguido, de mirada marchita, siempre viendo al infinito, como buscando el lado afable de las cosas. Tenía la miraba impasible, como la de los derrotados, y la piel gastada. Se le había curtido con el transcurrir de los años tráfagos que habían pasado escurridizos por su cuerpo, por su alma y por su memoria.
Estaba acostumbrado con azoro a los temporales que pasaban allá arriba, en los campos de maíz, donde sembraba sus cosechas. Los días se le iban en sembrar, en medio de la canícula pérfida que le escupía el fuego de los infiernos en la cara. Se levantaba más temprano que el alba. Los rayos del sol apenas y lograban asirse a su piel. Se tomaba un café más amargo que el silencio. Respiraba las memorias depuestas por sus andares en esta impávida vida.
Unas manos huesudas, secas y remilgadas, le acariciaban su rostro apesadumbrado. Ella, su mujer, lo besaba. Tocaba todo su cuerpo y le susurraba al oído cuanto lo quería. Él, la tomaba de la cintura y la abrazaba con fuerza; como si deseara penetrarla con sus pedazos rotos. En las noches de penumbra se amaban en el jacal. Se entregaban como cerdos a un placer descomunal en medio de la muda quietud de la oscuridad. Él, recorría el cuerpo de su mujer con sus manos llenas de llagas y hastiadas por el trascurrir de los días con efluvio a soledad. Le tocaba la espalda huesuda, se podía escuchar al viento silbar cuando entraba por los huesos de Leonora, su mujer.
Era un amor tan pueril, que asustaba a más de uno. Por las noches, después de llegar de la siembra, Abundio tomaba un peine viejo y le peinaba el alma a Leonora. La acariciaba con la libido escurriendo por su piel. Ella se dejaba acicalar, se acurrucaba en sus brazos y dejaba que sus ojos alumbraran a la noche. Afuera, se escuchaba al viento susurrarle las penas al tiempo. De vez en cuando, se escuchaban también algunas voces extrañas mascullar por las afueras del jacal.
– ¿Ya oíste, Abundio? Ya vienen de nuevo a joder esas gentes –murmuró Leonora en tono bajito como para no despertar al sereno que acompaña a la
– No les hagas caso, mujer. Ya ves cómo son. Nomás quieren estar muele y muele– respondió Abundio con la voz
-Sí, pero ellos nunca han aceptado nuestro amor, tan raro, tan ambiguo y etéreo–respondió
-¡Pues que se jodan! Ese es asunto de nosotros, no de ellos –exclamó Abundio–. Nomás eso faltaba, mujer, que tengamos que darle gusto a la gente ¡Mira nomás!
– Sí, ¡qué se jodan! ¡Si no les gusta, que no se lo traguen! –dijo Leonora, quien tenía la piel diluida en una vida que ya no era suya.
Ella se vestía cada noche con el mismo silencio con el que Abundio la desvestía con apremio.
Era vieja, flaca y con lo oscuro de la noche plegado a su rostro. Usaba un rebozo negro y tenía los ojos saltones, tan grandes, que hasta los gusanos dormían erguidos.
Abundio había abandonado a todas sus amistades desde que su mujer había enfermado.
Él la cuidó como se cuida a las semillas de los maizales. Para que echen raíces, llenas de vida. Se desvistió de su memoria envejecida y la cubrió con su calor. Todos se quedaron pasmados cuando Abundio llevó a su mujer al campo y la bañó con el agua del río y la llevó de nuevo a su jacal. Leonora se había dormido sin plácemes y no despertó hasta que un viento helado le caló en el cuerpo. Ella se alumbró el camino con la luz de las velas de los recuerdos. Se trasminó por su piel una flama tan agónica como sus gritos de pesar. Abundio le dio sosiego.
Él se negó a dársela a la tierra que la reclamaba. Se aferró a su cuerpo como las aves al cielo.
– Ya ves mujer, te dije que allá afuera el aire nos va a carcomer la piel y se nos va a caer a pedazos, estamos mejor aquí adentro –le decía Abundio al oído a Leonora por las noches. Sobre todo, en esas noches cuando la oscuridad dibuja con claridad a los
Leonora resollaba con sosiego en medio de tanto silencio. Lo veía con sus grandes ojos, llenos de reminiscencias de otra vida. Se abrazaban y se cubrían con la manta del ayer.
Dormían con el pasado e iluminaban sus noches con las risas de los que se fueron al más allá. Se escuchaban saludarlos y desearles buena suerte. Abundio se tapaba la cara y las orejas. Le daba muina que “los difuntitos” le hablaran desde afuera.
– No te asustes, Ellos sólo van de paso, ya ves qué a estas horas les gusta salir a mezclarse con los vivos ―decía Abundio con la voz llena de tranquilidad, misma que intentaba contagiarle a Leonora; que dormía de manera apacible y con una mueca de sorna en su rostro, lleno de una penumbra horrenda.
Pasaban los días y las noches con la misma intensidad con las que pasaban los difuntos por las afueras del jacal de don Abundio. Se escuchaban mascullar y hablar mal de los presentes. “¡Qué a fulano ya no tardaba en llegarle su hora!”, “¡Qué a perengano ya la muerte se lo había echado al plato!”, etc. Abundio se tapaba los oídos, rezando para que pasaran rápido los difuntitos, que se alumbraban con la luz de las velas de sus recuerdos.
Al llegar el nuevo día, Abundio abrazaba a su mujer. La besaba. Recorría su cuerpo con el más fútil de los placeres. Las manos huesudas de Leonora le acariciaban la piel avejentada. El viento le traía a Abundio un sabor melancólico y putrefacto del ayer; el cual, trepaba por su memoria y se le arremolinaba en el corazón y le destellaba en su mirada ya marchita y con los reflejos de la muerte, la silueta de Leonora. Eres justo como te recuerdo, le decía Abundio a Leonora, al tiempo que se acurrucaba en sus brazos y se distendía, como una sábana blanca que se sacude al viento, en el pecho de ella. Y ambos se quedaban esperando a la penumbra. Los dos cerraban los ojos y al escuchar los murmullos, Leonora decía:
– ¡Escúchalos! ¡Ya van testereando el hocico esos cabrones!
-Déjalos que se traguen su veneno, a ver si así al menos dejan de estar jodiendo con su palabrería ―le decía Abundio con una voz cada vez más
Afuera, además de escucharse al viento gemir de horror por ver a don Abundio y a Leonora, se oían a dos personas hablar. Uno de ellos era un extranjero que había llegado al pueblo y tenía curiosidad de saber quién vivía en aquel jacal. El otro era un lugareño.
-Pues no me haga mucho caso, patrón –dijo el lugareño–. Pero dicen que allí vive don Abundio con el cadáver de su mujer. Ella falleció hace muchos años, pero él se aferró a no dejársela a la muerte. Dicen que él la bañó en el río para que ella no entregara su alma a los infiernos y la metió de nuevo en el jacal. Dicen los que los han visto, que todos los días la abraza, la besa, y hasta le hace el amor al esqueleto de la difuntita, doña Leonora. Tal cómo lo oye, patrón. El Abundio, desde que murió su mujer, nos retiró la palabra y no deja que naiden se acerque a su jacal. Muchos dicen que eso no es cierto, que el Abundio vive solo. Pero, hay otros que afirman ver el gran amor que siente por su mujer, al grado de dormir cada noche con la muerta. Vaya usted a saber si será verdad o mentira. Mejor jullale, patrón, antes de que la oscuridad de esta maldita noche nos agarre, porque una vez que agarra ya no suelta – agregó el lugareño, al tiempo que pasaban por las afueras del jacal sombrío de don
Las corvas le temblaron al extranjero, el cual, apresuró sus pasos y echó un vistazo hacia el jacal, y clarito vio a través de una ventana cómo una mujer cadavérica tapada con un rebozo negro y de cavidades oscuras y llena con los clamores del infierno, le guiñaba un ojo. A la vez que un viejo lánguido y con la mirada marchita, se le empezaba a desmoronar la piel, así como las piedras que se desgastan de tanto rodar.
La mujer cadavérica, cubierta de gusanos y tapada con el rebozo negro, acariciaba al hombre viejo con sus manos huesudas. Ambos se abrazaron, se juntaron como lo hacen las montañas después de tantos siglos separadas, hasta que un viento aciago los deshizo en pedazos a los dos.
Carlos Samuel Parra Romo
Nací en Tijuana Baja California, México. Un 8 de diciembre de 1983. Estudie Licenciatura en Administración de Empresas en el Instituto Tecnológico de Nogales, y cuento con un posgrado en Ingeniería Industrial en UVM campus Nogales. Soy escritor desde los 15 años. Escribo relatos, ensayo, cuento y novela. Radico actualmente en Nogales, Sonora, México.