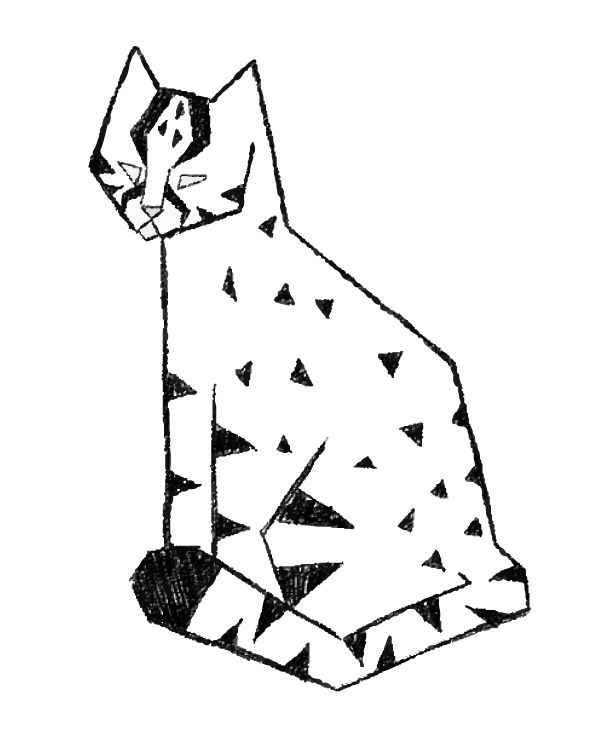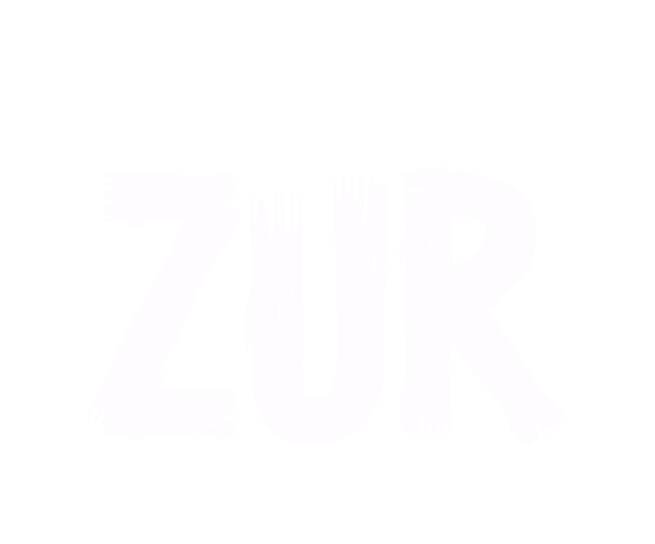Artículo
Violencia familiar, hegemonía del padre. Una lectura a dos textos de narradoras ecuatorianas recientes.

Fecha
01 Diciembre 2020
El trabajo literario de los últimos cinco años ha visto incrementada la producción de voces narrativas que se encargan de dar cuenta de situaciones de violencia, tanto físicas como simbólicas, ejercidas sobre niñas, niños y mujeres al interior de las familias. En este artículo se hará una revisión de dos narradoras contemporáneas que en sus últimos libros han develado esta situación, dejando en entredicho, el espacio seguro y confortable que debería ser el hogar.
Palabras claves: violencia, mujeres, niñas, familia, casa.The literary work of the last five years has seen an increase in the production of narrative voices that are responsible for accounting for situations of violence, both physical and symbolic, exerted on girls, boys and women within families. In this article, a review will be made of two contemporary narrators who in their latest books have revealed this situation, leaving in between the safe and comfortable space that home should be.
Keywords: violence, women, girls, family, house.Fecha de recepción: 1 de septiembre, 2020.
Fecha de aceptación: 15 de octubre, 2020.
I. BREVE REFLEXIÓN ACERCA DE LA VIOLENCIA
Señala Byung-Chul Han: “Antes de la Modernidad, la violencia era omnipresente y, sobre todo, cotidiana y visible. Constituye un componente esencial de la práctica y la comunicación social. De ahí que no sólo se ejercite, sino que también se exhiba” (16). Esta categórica afirmación nos sitúa en medio de lo que queremos analizar: la violencia como una exhibición de poder y dominación al interior de la familia. Su puesta en escena y su teatralidad son parte fundamental de su ejercicio, donde su exacerbado perfil no queda reducido al espacio público o a la autoridad política solamente, sino que además ha estado presente al interior de esta institución. En este sentido, su ejercicio se transforma en una insignia de poder, pues lo que busca es marcar, para que quede absolutamente claro que no se puede apartar de las normas establecidas por el poder familiar dominante. “En las culturas arcaicas como entre los antiguos, la puesta en escena de la violencia es un elemento central y constitutivo de la comunicación social” (Han, Byung-Chul 18), sin embargo, pareciera que la violencia que se ejercía sin pudor en el espacio público, se trasladó al interior de los hogares, donde durante siglos se ha seguido practicando impunemente, protegida por una suerte de norma consuetudinaria, que impide al otro o al resto, inmiscuirse en asuntos privados. Además, este traslado de lo público a lo privado oculta la violencia bajo el manto de las apariencias. Una supuesta normalidad tolera ciertos grados de violencia, sin embargo, esto sería nada más que una estrategia para mantener un estatus y un orden patriarcal, gracias a que “la repetición de la escena violenta produce un efecto de normalización de un pasaje de crueldad y, con esto, promueve en la gente los bajos umbrales de empatía” (Segato 21).
En este sentido, estaríamos hablando de una violencia objetiva, aquella que se practica para mantener la normalidad, pues “la violencia objetiva es precisamente la violencia inherente a este estado de cosas ‘normales’. La violencia objetiva es invisible puesto que sostiene la normalidad de nivel cero contra lo que percibimos como supuestamente violento.” (Žižek 10). Desde siempre se ha practicado esta suerte de violencia permitida al interior del hogar, aquella que facilita educar a los hijos y mantener controlada a la mujer. La mortificación de los seres que comparten un hogar es una práctica permanente del poder. Es decir; “El trazo por excelencia de la soberanía no es el poder de muerte sobre el subyugado, sino su derrota psicológica y moral, y su transformación en audiencia receptora de la exhibición del poder” (Segato 39), donde el dominador, en este caso el padre, aplica discrecionalmente su violencia.
Cuando el sujeto evidencia la no sujeción a las normas familiares o a las convenciones culturales que predominan al interior del hogar, se hace uso de la violencia como método de rectificación. Normalmente sobre quienes recae el uso del poder es en los más vulnerables del hogar: hijas, hijos y la esposa. Ellos quedan expuestos a lo que no pueden controlar ni predecir, sus cuerpos son objeto del ejercicio violento del poder. “Tanto la violencia como el poder son estrategias para neutralizar la inquietante otredad, la sediciosa libertad del otro” (Han, Byung-Chul 103), esa libertad es lo que se castiga. Dentro del hogar no hay espacio para dos formas de pensar, se debe respetar lo que señala el Padre. En el trabajo de María Fernanda Ampuero (Guayaquil, 1976), hay una constante muestra de esta opresión: “Empezaba por mamá, seguía por el hermano y por Marta que se las arreglaba por esconder a María de la varilla. Ese papá los convertía en otras personas, en otra familia. Tal vez ni siquiera habría que usar esa palabra sagrada: familia.” (72). Lo primero que se produce, a raíz de la violencia, es la transformación de quien es sometido, ya que el poder, en este caso ejercido a través de la varilla, amolda a los integrantes de la familia a las exigencias del patriarca, puesto que, “en tiempos de crueldad funcional y pedagógica, es en el cuerpo de la mujer -o del niño- que la crueldad se especializa como mensaje” (Segato 22). Y, lo segundo, es el cuestionamiento a la institución familiar, que supone el espacio de tranquilidad y bienestar, donde deberían crecer todos los seres humanos, el que, sin embargo, es saturado por el horror de la violencia, que destruye y deja un vacío.
Por su parte, pero en esta misma línea, el trabajo realizado por Natalia García Freire (Cuenca, 1991), también tensiona y pone de manifiesto esta violencia doméstica a través de la reclusión de la madre, como castigo por no seguir un comportamiento acorde a lo que se le pide a una mujer, primero en una pieza sellada y, luego, enviada a un sanatorio mental. Su hijo Lucas, quien es además el narrador de la historia familiar, es desterrado de la casa pues tampoco sigue los lineamientos del padre. “Y que a mí me hayan vendido como a un esclavo les parece algo bueno, algo merecido” (21), el destierro también opera en el caso del primogénito, ya que tampoco hay espacio para la disidencia. El hijo apuesta por la madre, por lo tanto, también debe seguir su camino.
Los dos trabajos que se analizarán a continuación se enmarcan dentro de un corpus mucho más amplio de escritoras latinoamericanas, que, a partir del siglo XXI, pero fundamentalmente en la última década, y dentro de los movimientos feministas que lo han marcado, se han preocupado de resaltar aspectos de la vida que permanecían ocultos o invisibilizados, a través de distintos mecanismos culturales. “El correlato de estas demandas está en las masivas protestas y manifestaciones de ‘Ni una menos’ o ‘Me too’, que refieren no sólo a la alarmante cifra de femicidios, sino que también denuncian el acoso y las violaciones impunes” (Zerán 10). Su mirada, es decir, su trabajo no se cierra a una tensión dada por el binomio tradicional del género, sino que más bien amplían el escrutinio hacia aspectos como la violencia, que se ejerce desde el poder hacia aquellos que pueden ser una ruptura o un obstáculo para mantener las relaciones de dominación tal cual han permanecido hasta ahora.
Estas escrituras serían una suerte de continuación de las luchas que comenzaron a darse a finales de los años sesenta y principios de los setenta, “así como el post boom latinoamericano de los años ochenta y noventa, propiciaron una visibilidad significativa de la escritura de mujeres” (Parra-Lazcano y Díaz 9), hoy en día, en las dos primeras décadas del siglo veintiuno, se ha producido un incremento significativo de la presencia de escritoras en el panorama literario contemporáneo. Esta situación, se ha visto beneficiada y reforzada, por el surgimiento de una serie de editoriales independientes que acogen estas nuevas voces y miradas. Por supuesto, no debemos olvidar que otro de los aspectos que ha contribuido a esta masificación son las redes sociales, que, a través de sus diferentes plataformas y canales, permiten una mayor circulación de las voces femeninas.
II. LA VIOLENCIA FAMILIAR
Las escritoras ecuatorianas, María Fernanda Ampuero y Natalia García Freire, han escrito sus últimos libros, Pelea de gallos, en el caso de la primera y Nuestra piel muerta, en el de la segunda, en torno a la violencia familiar, o más bien, acerca de esa violenta tradición cultural que se esconde al interior de los hogares. Ampuero narra, en los trece cuentos de Peleadegallos, diferentes historias de sujetos, en su mayoría mujeres, sometidos a agresivas situaciones familiares. Padres que, a través del abuso, tanto físico como verbal, provocan un profundo daño en sus víctimas. En estas historias, la narradora guayaquileña, ha sabido recoger algunas de las lamentables tradiciones culturales que se repiten generación tras generación: mujeres abandonadas criando a sus hijas, que además de luchar contra la pobreza deben enfrentar la discriminación y el desprecio de su entorno; prototipos de belleza blanca que nos han invadido desde hace siglos generando ridículas competencias por alcanzarlas; abuso sexual por parte del padre o de algún cercano sobre las niñas y niños; familias que esconden secretos aberrantes donde a las víctimas las transforman en victimarios. La violencia como una forma de vida, como una herramienta del control y soberanía. “La expresión patriarcal- colonial-modernidad describe adecuadamente la prioridad del patriarcado como apropiador del cuerpo de las mujeres y de este como primera colonia” (Segato 19), siendo esta acción, el primer paso para consolidar una dominación permanente y sistemática, puesto que lo que se persigue es obediencia y sumisión.
En casi todos los cuentos de Ampuero, hay una figura masculina castigadora y violenta. Un padre que se presenta como una amenaza permanente sobre las hijas en los dos primeros cuentos: “Papá era gallero y, como no tenía con quien dejarme, me llevaba a las peleas. Las primeras veces lloraba al ver al gallito desbaratado sobre la arena y él se reía y me decía mujercita” (11), palabra que desde siempre lleva asignado un estatuto de debilidad y desprecio. En este sentido, el discurso apunta a forjar una supuesta condición con la que se nace, imposibilitando la acción propia, pues se crece creyendo que esta condición no le permitirá desenvolverse adecuadamente, “al aceptar tácitamente los límites impuestos, adoptan a menudo la forma de emociones corporales –vergüenza, humillación, timidez, ansiedad, culpabilidad” (Bourdieu 55), emociones que permanentemente las van a acompañar y que se transforman en un menoscabo de sus capacidades. “De camino, siempre algún señor gallero me daba un caramelo o una moneda por tocarme o besarme o tocarlo y besarlo. Tenía miedo de que si se lo decía a papá, volviera a llamarme mujercita” (Ampuero 11). Por el miedo al padre, al poder, la hija no denuncia ni acusa la horrible situación por la que pasa. “La violencia roba a sus víctimas toda posibilidad de actuación. El espacio de actuación se reduce a cero.” (Han, Byung-Chul 103).
En este sentido, es relevante destacar que la figura que debería ser cobijo y seguridad se ha transformado en algo distante e intimidador. En algunos de los otros cuentos, las historias se desarrollan en ámbitos más bien rurales y pobres, donde pareciera que la violencia cultural se ve acentuada por ciertas tradiciones alentadas por un patriarcado mucho más profundo. Sin embargo, la pluma de Ampuero no se remite solamente a ese mundo, sino que además se extiende hacia familias acomodadas y urbanas, donde el secreto es el manto que oculta cualquier situación que pueda avergonzar a la familia, simulando el maltrato ejercido por la figura paterna. El cuento “Ali” pone en escena esta situación, haciendo converger en el relato, el tema del secreto familiar como una forma de perpetuar un orden establecido. “La niña Ali era una madre excelente hasta un poco antes del final. Entonces se le cruzaron los cables y ya no podía, ya no.” (Ampuero 86). En esta situación, a la mujer se le trata de loca por las reacciones que tiene, sin embargo, esto sucede porque ella esconde una historia de abuso de parte del padre que explota en su adultez. La imagen masculina es la que le genera pavor: “Nosotras habíamos prohibido al chofer y al jardinero y al limpiador de ventanas y al chico que traía la comida del supermercado y al profesor de natación de Alicia y a cualquier otro trabajador que entrara a la casa cuando la niña Ali estaba despierta porque ya habíamos visto lo que pasaba con los varones” (Ampuero 87). La imagen masculina genera rechazo. Se han fijado estructuras de violencia no visibles para el entorno de la víctima, “Las formas de violencia manifiestas y expresivas remiten a una estructura implícita, que el orden de dominación establece y estabiliza, pero que sin embargo, escapan a la visibilidad” (Han, Byung-Chul 117), la violencia ejercida sobre Alí en el hogar, dentro de la familia, como si fuera un campo de torturas, se ha mantenido en secreto por años. Al momento de explotar este problema es asociado a la locura y no al abuso del padre.
Por su parte, Natalia García Freire, en su libro Nuestra piel muerta construye una novela envolvente y llena de dolor, donde al igual que su coterránea Ampuero, la violencia masculina es protagonista y la fuerza que guía la narración. Un joven Lucas ha regresado a la casa familiar desde la que fue vendido como un esclavo siendo un niño aún, luego que a su madre la declararan injustamente loca, pues no se acomodaba a los parámetros dentro de los cuales se define a una mujer. “Las mujeres han permanecido durante mucho tiempo encerradas en el universo doméstico y en las actividades asociadas a la reproducción biológica y social del linaje” (Bourdieu 121), siendo esa su única y principal tarea, ya que el objetivo que se persigue, por parte de la dominación patriarcal, es que ellas cumplan a la perfección su trabajo doméstico, “destinadas a celebrar ritualmente los vínculos de parentesco y a asegurar el mantenimiento de las relaciones sociales y del resplandor de la familia” (Bourdieu 121). En este sentido, es responsabilidad de ellas mantener vivo el espíritu que une la familia, perpetuando las costumbres y usos que están tradicionalmente asignados a su obligación. “La familia funciona como una unidad emocional dentro de la cual el amor, como su bien distributivo, es generado y transmitido a otros” (Castillo 45), lo que sin embargo, en los trabajos de las narradoras ecuatorianas quedaría obsoleto, pues lejos de ser un espacio de unidad emocional, más bien se presenta como un territorio violento y de dolor, donde la sumisión y los castigos de diferente envergadura, de la mano del padre, buscan mantener la función soberana.
Ambos trabajos comparten por lo menos un elemento, la figura paterna que se manifiesta como la conductora de las vidas de todo su entorno. Es quien toma las decisiones, el que ordena la violencia y quien se encarga de corregir en caso de que alguno de sus integrantes no siga los lineamientos indicados. Leemos en la novela de García Freire: “Vi el mundo de mi madre reducirse a un montón de ruinas, lugares que nadie jamás podría reconstruir. Lloré con hipos, mientras los miraba a todos, sentado junto a Eloy, que babeaba como un idiota mientras me tenía agarrado del tobillo” (66). Esta imagen hace alusión al momento en que le queman los libros a la mamá de Lucas, pues consideran que esto es uno de los aspectos que ha influido en su forma díscola de ser. No son libros de filosofía ni de política, sino que son “sus libros de botánica, sus láminas, los insectos de Jan van Kessel el Viejo, manuales de siembra, recetarios, grimorios, libros de entomología: los secretos de su mundo” (García Freire 66), en definitiva, un regimiento de manuales para vivir de mejor forma en el campo. Sin embargo, al no ser conocidos por el padre, estos deben ser quemados, pues son una amenaza para la estabilidad y conservación del orden familiar. “Se trata de una violencia inmanente al sistema, que se encuentra frente al acto de violencia manifiesto que escapa a la visibilidad en cuanto tal.” (Han, Byung-Chul 121).
La quema de los libros es vista por quienes la aprueban como algo no violento, ya que su objetivo es mantener la normalidad al interior del sistema familiar, una normalidad que se basa en una relación de dominadores y dominados. Como existe el peligro de producir un desequilibrio por parte de uno de sus integrantes, aquel que actúa distinto, se ejecuta una acción correctiva para mantener las condiciones que permiten perpetuar esta forma de relación. “Cualquier manifestación de la otredad constituirá un problema, y sólo dejará de serlo tamizado por la grilla ecualizadora, neutralizadora de particularidades” (Segato 118), pues el patrón que deben seguir debe ser respetado, ya que la voluntad soberana y arbitraria del padre no puede ser cuestionada. En este sentido el padre encarna la fuerza patriarcal, es decir, “la virilidad, entendida como una capacidad reproductora, sexual y social, pero también como una actitud para el combate y para el ejercicio de la violencia” (Bourdieu, 68), que, en este caso, se encarga de incrementar los valores masculinos.
La violencia como forma de tortura, pues la voluntad del otro, en este caso de la esposa, es puesta a disposición del padre, quien ejerce dominio soberano sobre el cuerpo. Soberanía y control dentro del universo familiar, que además es una forma ejemplificadora para el resto de quienes integran ese grupo:
Vi a Felisberto, enorme como un gigante. Alrededor usted mismo, padre, Sor Bruna, el padre Hetz, mis nodrizas, esas mujeres a las que había amado tanto, junto a las mujeres feas como el perejil, todos parecían un rebaño compuesto de ovejas mutiladas, sin ojos y con media oreja, un rebaño lisiado mirando al cielo alrededor del fuego.
Dios estaba hecho a su imagen y semejanza. (García Freire 67).
La imagen del rebaño en el párrafo anterior es elocuente, pues deja de manifiesto la idea de un padre dominador que todo lo controla. Un padre que se asemeja a Dios, que ejecuta “la exhibición de un dominio discrecional sobre la vida y la muerte de los habitantes de ese territorio límite” (Segato, 53), que en este caso es la familia. Este grupo no solamente actúa como espectador, sino que además está siendo expuesto a las consecuencias de no acatar las normas emanadas desde el poder.
“El castigo racionaliza la venganza y previene su incremento imparable” (Han, Byung- Chul, 31), para evitar que su hijo Lucas, o cualquiera de sus empleadas se atreva a sublevarse contra los mandatos del padre, se ejecuta en el patio, a la vista de todos, la quema de libros. Es una forma simbólica de incrementar el poder, pero no la única. “Era en esa parte de la casa donde las puertas y las ventanas estaban tapiadas y donde durmió mi madre noche tras noche desde que usted y Dios así lo decidieron” (García Freire 78). El hogar ha sido transformado en una cárcel, en un espacio de reclusión, donde el padre se apropia del cuerpo femenino y lo encierra para mantenerlo bajo control. Es el territorio que a él le pertenece y sus decisiones están amparadas por la ley de Dios. “En este sentido, también este acto está vinculado a la consumición del otro, a un canibalismo mediante el cual el otro perece como voluntad autónoma” (Segato 38), haciendo desaparecer esa voluntad e inoculando la del patriarca, que en definitiva es la norma que mantiene funcionando el sistema dominador.
III. CONCLUSIÓN
La lectura de ambas narradoras nos sumerge en el mundo de la violencia familiar, donde la ejecución de esta no se halla en otro lugar, en alguna mansión siniestra o en lóbregas cuevas en la montaña, sino que lo violento está radicado en la familia y al interior de la casa. Lo que provoca miedo y repugnancia es un padre abusador y violento, un hombre que carga con la tradición cultural del patriarcado, donde las reglas y los castigos son impuestos por él. Los cuentos de Ampuero y la novela de García Freire se atreven a indagar en el infierno familiar, donde los seres humanos parecen mostrar lo peor de ellos. Ninguna de las narraciones tiene una ubicación geográfica definida, sin embargo, sabemos que se podría tratar de cualquier lugar latinoamericano, o incluso que podría ser cualquier familia en cualquier lugar del mundo. Niñas y niños que crecen en la soledad, cuyas posibilidades de resistencia son nulas, pues generalmente son ejecutadas por adultos con poder, cuyo accionar está avalado por un férreo sistema cultural difícil de romper. “Al igual que las tendencias a la sumisión, aquellas que llevan a reivindicar y a ejercer la dominación no están inscritas en la naturaleza y tienen que estar construidas por un prolongado trabajo de socialización” (Bourdieu 67).
Dentro de las propuestas de las narradoras analizadas podemos leer claramente una desacralización del concepto de la familia. El epígrafe que abre el libro Pelea de gallos dice lo siguiente: “todo lo que se pudre forma una familia” (10), dando cuenta desde el comienzo la visión crítica. En un mundo azotado por la pandemia y donde el confinamiento obligatorio se ha vuelto una política de estado, la lectura de estas escritoras ecuatorianas, son una ventana abierta para ingresar al siempre férreo espacio de la familia.
La escritura funciona como una denuncia que permite sacudir los conceptos establecidos por una política de la violencia. El trabajo que realizan las escritoras analizadas facilita crear condiciones para interrogar los estatutos, cuestionar las jerarquías y por supuesto asediar instituciones como la familia. Es perturbador pensar que una parte importante de los problemas de violencia, con sus consecuencias físicas y sicológicas, ocurren al interior del hogar, que en ocasiones se transforma en un secreto campo de torturas. Las ficciones que hemos leído se han encargado de localizar estos imaginarios culturales que se han perpetuado durante siglos y ponerlos en tela de juicio. La familia ya no es el espacio sagrado ni acogedor, por el contrario, en ciertas circunstancias se asemeja a un lugar secreto y tenebroso. La problematización de estas ideas nos facilita una aproximación diferente a este concepto.
Es inocente pensar que la fuerza que intenta mantener el orden establecido no es otra que aquella que emana del patriarcado, cuya primera colonización que realiza es la del cuerpo del otro. A partir de esto, nos podemos dar cuenta que durante generaciones se han perpetuado políticas de violencia al interior de la familia, cuyo principal pretexto es mantener un orden, y así evitar libertades que desbordarían la estructura de la sociedad basada en esta institución. “Crueldad funcional y pedagógica, es en el cuerpo de la mujer –o del niño– que la crueldad se especializa como mensaje” (Segato 22). En este sentido, las narraciones de María Fernanda Ampuero y la de Natalia Freire se encargan de resaltar, dentro del imaginario patriarcal, aquellos aspectos de la violencia que han sido permitidos durante infinidad de tiempo.
La voz que levantan estas escritoras es una suerte de espejo que encandila, pues con sus relatos enfrentan un sistema cultural basado en la opresión y dominación violenta. Su postura es una posición política que a través del ejercicio literario pone en evidencia los derechos conculcados. Por último, la lectura crítica que las autoras hacen de la realidad confirma que es cada vez más urgente, poner en tela de juicio ciertas instituciones que se dan por absolutas. Familia, maternidad, relaciones de poder hombre-mujer, funciones de los sujetos en la sociedad, estereotipos de género y todas aquellas otras que mantienen un sistema de dominación basado en la violencia.
Obras citadas
Ampuero, María Fernanda. Pelea de gallos. Madrid: Editorial Páginas de espuma, 2018.
Bourdieu, Pierre. La dominación masculina. Barcelona: Anagrama, 2000.
Castillo, Alejandra. Disensos Feministas. Santiago de Chile: Palinodia, 2016.
García Freire, Natalia. Nuestra piel muerta. Madrid: Editorial lanavajasuiza, 2019.
Han, Byung-Chul. Topologia de la violencia. Barcelona: Herder, 2016.
Parra-Lazcano, Lourdes y Mauricio Díaz. “Escritoras Latinoamericanas en el siglo XXI: cuestiones líquidas”. Revista Chilena de Literatura, 101 (2020): 9-11.
Segato, Rita. La guerra contra las mujeres. Madrid: Traficantes de sueños, 2016.
Zerán, Faride (editora). Mayo feminista. La rebelión contra el patriarcado. Santiago de Chile: LOM, 2018.
Žižek, Slavoj. Sobre la violencia. Seis reflexiones marginales. Buenos Aires: Paidós, 2009.
Martín Parra Olave
Investigador independiente, Magíster en Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha participado en diferentes congresos y ponencias sobre literatura latinoamericana, tanto a nivel nacional como internacional. Además, realiza contribuciones como reseñas y ensayos en diferentes medios electrónicos. Escribe poesía y narrativa desde hace varios años. En la actualidad prepara un libro de poesía, además de estar trabajando en un libro de relatos que obtuvo financiamiento concursable del Fondo del Libro 2020.