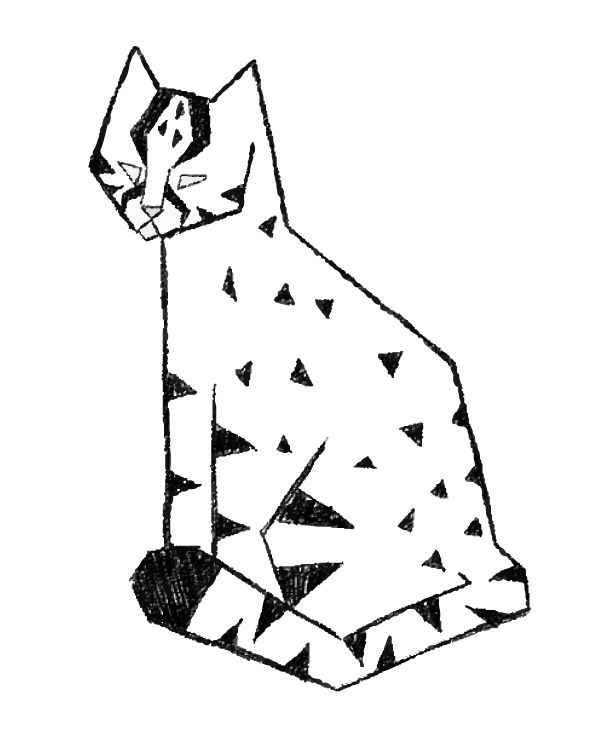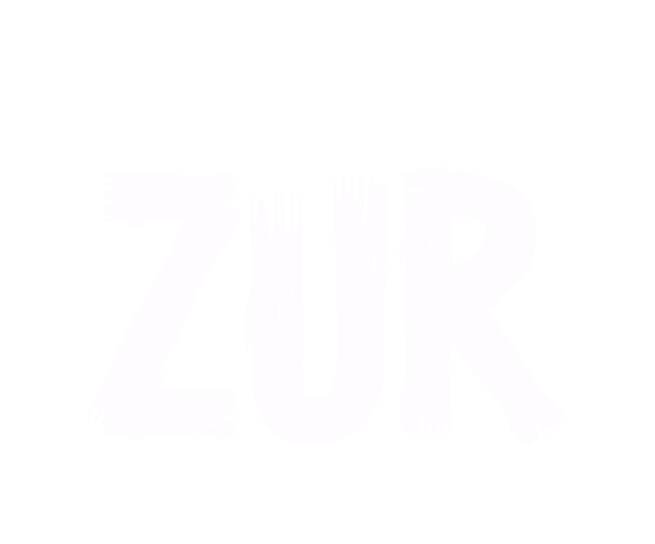Fecha
01 Octubre 2019
Noche de otoño en Temuco, y afuera, se puede sentir el agradable silencio de la lluvia. El viento mece los árboles y sus hojas suenan a plumas. Se puede percibir el sonido de pisadas ausentes sobre el húmedo pavimento de la vereda. Todo este silencio sería tan agradable, si no fuera por mi familia, que es muy bulliciosa. Me alejo de ellos en esta habitación retirada, mirando por la ventana. Mi hija pequeña viene a mi encuentro y toma la manga de mi camisa para tirarla y decir “vamos a jugar, papá”, invitándome a experimentar la diversión junto a ella, exhibiendo su rostro angelical y sabiendo que es algo irresistible para mí, cada vez que me siento en el retirado sillón a oír el silencio de la lluvia. En ese momento, siempre dudo entre escoger los cinco minutos de juego o la eternidad de ese sonido. Ella insiste en que le acompañe a jugar y yo me resisto a escoger, esperando que transcurra otro minuto más de música pluvial. Mientras me encuentro en esa disputa, siempre continúa la arremetida de mi esposa inundando de ruido el espacio. Con sus dos manos aplaude con fuerza para llamar mi atención: “deja a esa niña en paz. Ven al comedor que se enfría la comida”. Una vez más, la voz de mi esposa arrecia más fuerte que la lluvia, haciendo imposible no correr para refugiarse de ella. Entre más le resisto más fuerte cae sobre mí. Pido disculpas a la lluvia, pero debo abandonar la sala de su filarmonía para dirigirme al comedor.
Me siento a la mesa, pero no como, pues nada hay para comer. Es sólo un refugio momentáneo a la voz incisiva de mi esposa. Es en este lugar, donde más añoro a la lluvia y su silencio. Siempre estoy a punto de oírla nuevamente, pero nunca logro hacerlo, pues aparece mi anciano padre a requerirme. “Hijo, necesito contarte una historia. Ven a mi dormitorio”. Entonces, mis pasos se internan en la casa con él tirando de la manga de mi camisa, alejándome más del silencioso sonido de la lluvia. Mi padre es ya un anciano y me parece que siempre lo ha sido, pero es como un niño. A lo lejos oigo la voz de mi esposa que me grita: “Deja en paz a ese viejo”. Siempre ha sido tan molestamente asertiva para decir las cosas. Nunca se muerde la lengua ni se calla nada.
Mi padre, por otra parte, siempre me cuenta la misma historia. La historia de su gato Silvestre que un día salió de su casa, cuando pequeño, y no volvió nunca más. Entonces, me explica que no sabe si fue porque se quemó la cola con la estufa a leña o porque su padre, mi abuelo, le dio un golpe con la puerta para que saliera de la casa evitando que la incendiara, o porque la recesión les mantenía en austeridad y carestía, por lo que no podían disponer de mucha comida para alimentar al gato. Lo cierto es que mi padre siempre me cuenta la misma historia esperando que yo le diga qué pasó con su compañero gato. Debería decirle que ya está muerto, pero nunca he tenido el valor de decirlo. Nunca daría la noticia de una defunción. No podría. Generalmente, es mi madre anciana la que me salva de tomar esa decisión, gritando desde su habitación: “ven a darme el beso de buenas noches, hijo”. Es entonces cuando me alejo de mi padre, para dirigirme a la habitación de mi madre y, de este modo fatal, alejarme aún más del placentero silencio de la lluvia. La voz de mi madre es tan melosa, que es irresistible como el sonido del canto de una sirena. Recostada en su cama, me toma la mano con suavidad, mientras sus ojos me atraen hacia su mejilla. Le doy un beso. “Gracias, hijo”, me responde. Las luces se apagan en toda la casa y yo pongo mi cabeza en la almohada, hasta el otro día, soñando con la lluvia.
Un nuevo día de otoño en Temuco y afuera se puede sentir el agradable sonido de la lluvia, como plumas cayendo sobre el techo. La humedad otoñal, en el exterior, hacen que las veredas suenen a ausencia. Lamentablemente, la ausencia sería una hermosa presencia, si no fuera por mi ruidosa familia. Me es imposible contemplar el silencio de la lluvia con su bullicio. Mi única hija invoca mi presencia para jugar con ella. “Vamos a jugar, papá”, me repite con insistencia, tirando de la manga de mi camisa. Esta vez, siento ganas de salir al patio a jugar con ella y, mientras jugamos, sentir la lluvia caer sobre mí, cerrar los ojos y escuchar su silencio de hojas que caen como plumas. Pero no alcanzo a salir con mi hija, pues me retiene la voz de mi esposa: “¿Cuándo vas a dejar en paz a esa niña? Ven, pronto, que se enfría la cena”.
Hay cosas que son irresistibles por su hermosura y su atractivo, pero hay otras cuya resistencia provoca dolor. Tal es la voz de mi esposa. No acudir a ella es prolongar un malestar, similar a un dolor de muelas. Es tan simple como hacer lo que te ordena y todo termina rápidamente. De lo contrario, la oposición a ese mandato es la tortura. Y, como siempre, nada hay para comer en los platos del comedor. Tan sólo, la ausencia de la lluvia. La voz de mi padre ayuda a alejar aquella añoranza. “Hijo, necesito contarte una historia. Ven a mi dormitorio”. Sigo sus pasos sin voluntad propia, solo por inercia. De fondo, la voz de mi esposa que me intenta atar a su voluntad: “deja a ese viejo en paz”. Mi padre, con congoja, me relata su nueva teoría: “el gato Silvestre se perdió, porque nunca le enseñamos cómo llegar a la casa. Seguramente, salió con otros amigos gatos y, se alejó tanto, que no supo cómo volver”. Olvidó esta vez mencionar lo del fuego en la cola del gato. Desde la habitación de mi madre, que está contigua a la habitación de mi padre, se oye su voz que me invoca como con un gruñido de gata: “hijo, ven a darme el beso de buenas noches”. Para un hijo, nada es tan poderoso como la voz de una madre (algo que mi esposa detesta. Por eso me grita cada vez con más fuerza, compitiendo con la embrujadora voz de mi madre). Al traspasar el umbral de la puerta de su habitación, el silencio de la lluvia parece un sueño lejano. Con su mano, me invita a acercarme y, con su mirada, me invita a besarle en la mejilla. “Gracias, hijo”. Mis ojos se apagan, mientras pongo mi cabeza en la almohada, y cierro los ojos para terminar un día más soñando nuevamente con la lluvia.
Otro día de otoño en Temuco y, afuera, la lluvia cae silenciosa, tal como lo harían motas de algodón precipitándose sobre el techo de la casa. En el exterior, nadie camina sobre las húmedas veredas otoñales. Como siempre, mi bulliciosa familia rompe el hermoso silencio de la lluvia. Es algo que lamento todos los días. Sentado en mi sillón, cierro los ojos para oír la lluvia y no los pasos de mi hija que se aproximan hacia mí. Esta vez sí quiero salir con ella y sentir el sonido de la lluvia mojando mi rostro. La voz de mi esposa me saca de la ensoñación: “deja en paz a esa niña. Deja que se vaya de una vez. Asume que falleció y que no podrás jugar con ella nunca más”.
Sus palabras arrecian como lágrimas de fuego. Y lloro. Me siento en una silla del comedor, con las manos sobre el rostro, a llorar como lluvia tormentosa. Ella tiene razón. Siempre tiene razón. Siempre ha sido directa para decir las cosas. Es algo que lamento todos los días. Mi padre asoma su cabeza en el comedor con rostro de curiosidad. Debo haberlo preocupado con mi llanto. “Ven a mi dormitorio, hijo. No llores más. Necesito contarte una historia”. Levanto la cabeza y le miro a los ojos, aún no puedo ir. “Mi esposa me llama a cenar”, le respondo en un susurro. “Deja en paz a tu esposa. Ella falleció hace muchos años, tras la muerte de tu hija. Deja que se vaya en paz”. La sabiduría de mi padre siempre ha sido como agua fría sobre las brasas. Con la lluvia inundando mi garganta, le respondo: “no puedo, padre”. La voz de mi madre me demanda desde su habitación: “ven, hijo, a darme el beso de buenas noches”. No puedo resistir a esa llamada. “No vayas, hijo. Deja que tu madre se
vaya en paz. Su alma necesita descansar ¿Por qué no te quedas conmigo para que te cuente la historia de mi gato Silvestre?”.
Muevo la cabeza en negación. Me resisto a responder. Sin embargo, en el fondo, el silencio de la lluvia me espera —porque tú también estás muerto padre y debo dejarte partir en paz. El día de hoy, el silencio de la lluvia es abrumador, porque extraño el bullicio de mi familia ausente. Es algo que lamento todos los días.
Información sobre el autor
Ariel Hunutripay
Gabriel Saldías Rossel es académico de la Universidad Católica de Temuco y escritor de narrativa fantástica, de ciencia ficción y fantasía. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, se ha especializado en el estudio de las utopías y el utopismo por varios años. Como creador ha publicado la colección de cuentos Fricciones (Nadar, 2017) y prepara la pronta publicación de su segunda colección titulada Cobarde y viejo mundo (Puerto de Escape) a estrenarse durante el año 2019.