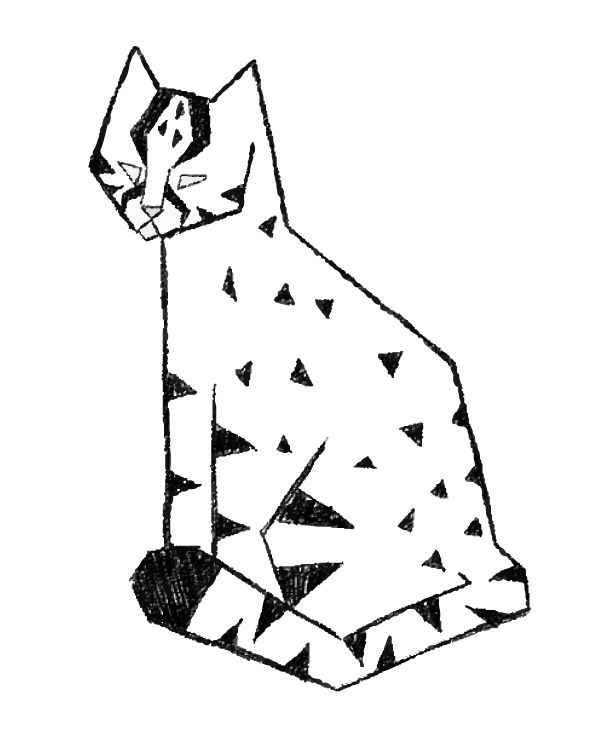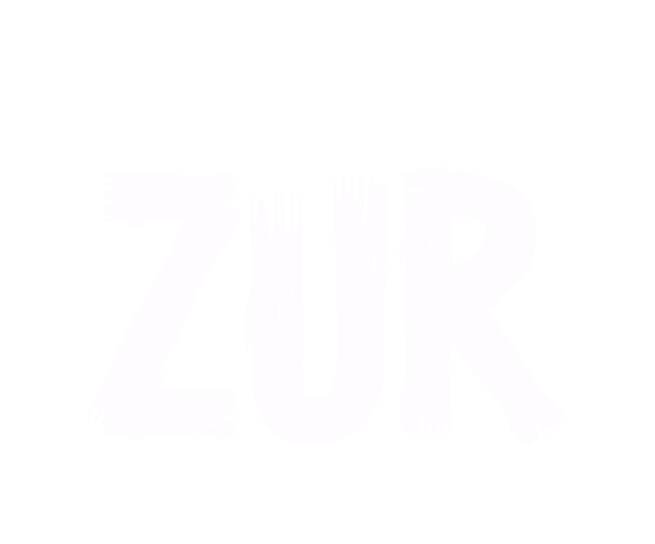Fecha
01 Octubre 2019
Cuando por fin el Congreso dijo que sí, lo tomé como una señal divina. Apenas me enteré, lo primero que hice fue ir hasta la habitación y arrojar toda la ropa de Cristina por la ventana. Veinte años de miseria volaron por los aires y quedaron colgados de los cables a la vista de todos. Qué me importaba. Me encerré en el baño y nunca más volví.
A Cristina no le dije ni una palabra. Que sus calzones voladores la pusieran al día. Yo dejé que la libertad me llevara de regreso a mi viejo pueblo a buscar lo único que siempre quise: Federico, caimancito de mi corazón. Trabajaba en el aserradero entonces, paseándose como un crimen contra el recato, sin camisa y con unos jeans tan ajustados que me daban delirios. Tendría dieciocho y ningún prospecto de futuro más allá de esos abdominales de acero y esa cadera loca que se mecía sin control cuando cortaba madera.
No hablaríamos de nada. ¿Qué le iba a decir a un viejo asqueroso como yo? Con mi barba de filósofo desempleado y mis títulos debajo del brazo, ¿qué le iba a decir? ¿Iba a perder el tiempo hablando de Lawrence o Hemingway, gastaría el aliento inútilmente citando a Shakespeare o Miller? No. Nuestro canto de golondrinas sería nuestro contoneo infernal pisando fuerte las calles
sin asfaltar de mi antiguo barrio, nuestros abrazos descarados en el bus rural y nuestras risitas cómplices en la verdulería. Sería nuestra loca victoria, la leyenda épica que les contaría a mis amigas en la peluquería, los rumores que ellas narrarían calentonamente a sus cuñadas y los celos de todos y todas del profesor romántico con su niño trofeo. Nuestra justicia serían las miradas confundidas de los machos del pueblo que, sin entender por qué, se les aceleraría el corazón y sudarían frío al ver cómo le agarro una nalga a mi caimán. Nosotros seríamos la felicidad.
Antes de todo, sin embargo, tendría que convencer a Fede de su irremediable pecado carnal. Explicarle que ese asco instintivo por las mujeres viene de un lugar muy secreto, muy recóndito y muy puro; que ese abrazo sudoroso a la salida del trabajo se siente así de bien por una razón y que esa culpa cristiana, martillada a fuerza de paradoja eclesial por un padre demasiado preocupado, demasiado cariñoso y con demasiado tiempo libre, puede desaparecer de un plumazo. En mi abrazo, Caimancito. Ven aquí, yo te enseñaré a ser amado, a ser cuidado. Nunca más tomarás una tabla, nunca más un taladro. Serás ahora una ninfa de cristal, una princesa consentida, y yo seré tu rey y tu siervo. Y tú serás feliz con tus shorts de mezclilla y yo seré feliz con tus shorts de mezclilla y, finalmente, nos casaremos en una boda y yo iré de blanco y tú irás de blanco y ambos seremos felices porque ningún curita degenerado oficiará nuestro amor infinito, solo nosotros dos y nuestros shorts de mezclilla.
Nos encontramos en el bar al que sé que asiste religiosamente después del trabajo. Lo saludo y le invito su trago favorito, pero no el tequila inmundo que bebe con sus amigos, sino el licor de cereza dulcecito que se toma en secreto en su habitación. Se arrima a mi mesa y hablamos. Se anima, le gusta este juego del viejo sabio, del padre que no tuvo, de la ilusión de un amigo verdadero. Otro vaso, otro corto, otro golpe. Nos reímos. Nuestro humor coincide porque yo sé que bromas hacer. Él se ríe estrepitosamente, casi a punto de caer de la silla. La gente del bar nos observa con recelo y se alejan de nosotros. No me importa. La noche avanza. Otro vaso. Anécdotas. Me habla de su familia y llora. Yo le pregunto por la tía que se murió, por el perrito que tuvo de niño, por la amiga que se suicidó. Toco sus cuerdas emocionales como un hermoso laúd nacarado. Se deshace en lágrimas de Caimancito, tan tierno que casi, casi, le digo la verdad. Palmadas en la espalda. La noche avanza. La gente abandona el lugar. Sus amigos dejan el edificio observándonos con suspicacia. Yo los miro a los ojos con ira y veo en ellos a sus padres y abuelos, torturándose para tolerar a sus mujeres y maldiciéndose por amar a sus cuñados. Sentiría misericordia si no tuviera solo odio para ellos. No como tú mi Rey, mi Siervo, mi Ninfa, mi Caimán. Llora, llora todo, déjalo salir, cuéntame, deja que sea tu confidente. Deja que salgamos de este bar de mala muerte y deambulemos por los caminos oscuros. Deja que te tropieces con una roca, que te caigas al suelo, que me tomes de las solapas y me arrojes sobre ti. Deja que yo me haga el difícil y que luego te acaricie el rostro mirándote a los ojos. Deja que te diga que está bien. Deja que escuchemos las ranas del arroyo y los cuervos refugiados en los robles. Deja que nos quedemos ahí, tirados en la tierra, mi barba sobre tu pecho, mis dedos entre tu ropa, mis labios sobre los tuyos. Deja que sigamos ahí, protegidos del sol y de la luna, del silencio de la iglesia y del murmullo de nuestra madre, deja que nos abandonemos a la embriaguez de esta noche y que hagamos lo impensable. Déjame que te lleve a un lugar del que ya nunca podrás regresar, Fede, mi amor, dueño de mi corazón, Caimancito mío: déjame que te muestre quién eres.
Nadie podría decir que no fuimos felices. Escapamos de ese pueblo infecto a la velocidad de la luz. Te llevé a la escuela, te enseñé la hermosura de las letras y te cultivé como el jardín de rosas que eres. Estaríamos como en casa en el departamento de mamá. Nadie podría decir que no fuimos felices.
Y ahora decides dejarme. Me rompes el corazón Fede, tan ingrato, tan cruel. Te aprovechaste de mi sensibilidad caducada, tan querendona, tan inocente, tan víctima de emociones que no puedo controlar. No te compadeciste de mis escenas de celos y de mis escándalos de perlas y cicatrices. Suspirabas aburrido y cansado, sin ningún gramo de misericordia por esta pobre almita condenada a vivir eternamente. Me sacaste hasta el último peso y aprendiste todo de mí. Ambicioso Caimancito, Cocodrilo elitista. Ahora quieres más, lo sé. Ahora que sabes la verdad, sientes el poder en tus manos, el fragor de las posibilidades ardiendo entre tus uñas, la baba del perro que casi, casi, casi, tiene al conejo entre sus dientes. Pero te engañas, mi amor. Porque en treinta años más también será legal que te cases en este país de mierda, tan ingrato y tan cruel, y entonces te acordarás de nosotros a los dieciocho y de nuestros pectorales de acero y nuestras caderas desquiciadas. Te acordarás de nuestro mal pasar en ese pueblucho a mal traer, te acordarás de mamá rezando misa fervorosamente y de las palizas bestiales de los amigos de papá. ¡Pobre Caimancito, tan solo y tan magullado, tan quebrado por una vida insufrible!
¿Cómo no nos vas a querer acoger, mi cielo, cómo no te vas a querer abrazar y acariciar, llenar de besos y cuidar hasta el último de tus días? Es una cosa natural, Fede, una cosa de amor propio.
Entiérrame ahora, mi rey. Deja una rosa sobre mi ataúd y vuelve sobre los apuntes en el comedor. Todos los detalles están ahí. La máquina del tiempo está en el baño. No te vayas a equivocar con la fecha, mira que volver es fácil, pero regresar es terrible. Sé dulce con nosotros y sé valiente cuando te toque asumir el abandono irremediable. Sé fuerte, Fede, mi amor, que yo te esperaré arriba cuando llegues a habitar el cielo rosa de los traidores traicionados.
Gabriel Saldías Rossel
Gabriel Saldías Rossel es académico de la Universidad Católica de Temuco y escritor de narrativa fantástica, de ciencia ficción y fantasía. Doctor en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, se ha especializado en el estudio de las utopías y el utopismo por varios años. Como creador ha publicado la colección de cuentos Fricciones (Nadar, 2017) y prepara la pronta publicación de su segunda colección titulada Cobarde y viejo mundo (Puerto de Escape) a estrenarse durante el año 2019.