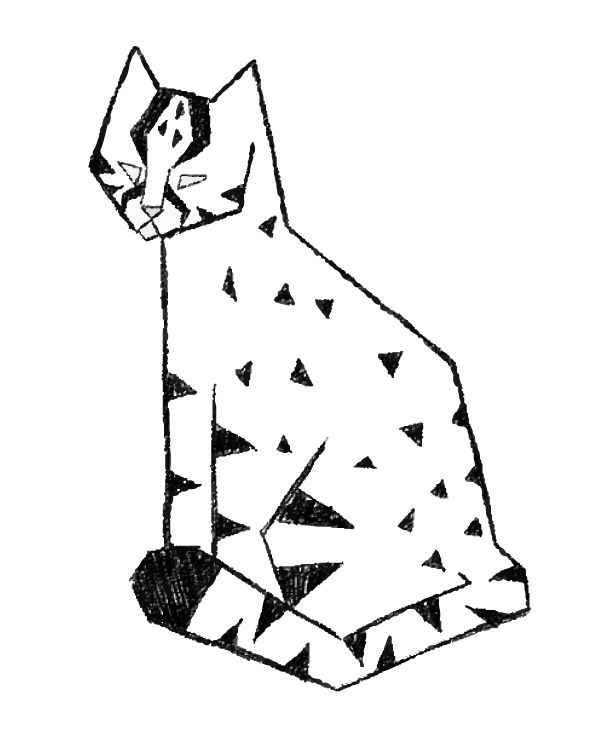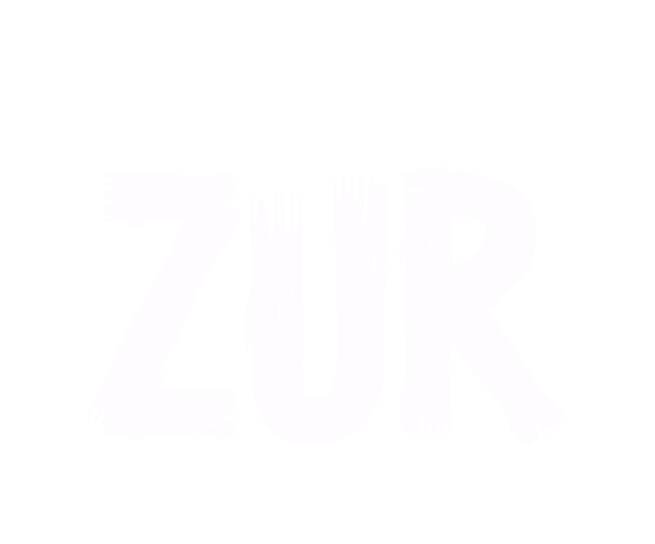"El mago y las perlas negras" de Jorge Mella Sarria.
Fecha
31 de Julio 2022
Escribe con rabos alargados y pasos serpentinos en el suelo húmedo. Las huellas desdibujan sílabas en oraciones, sin respiros, como el centro sutil de telarañas que se disparan en todas coordenadas. El celador hace un gesto con su rostro cubierto y asegura que fue allí donde lo encontró, donde quiera que fuera ese allí, en ese espacio no delimitado por los borrones de la tierra peinada. Recrea el diálogo acelerado de una mujer que busca un pequeño cuaderno, a unos pies del cementerio.
– En este cruce se me soltó Rulfo para ladrarle al hombre sin mascarilla que caminaba su bicicleta. Ya sabes que las cadenas sobre ladrillos despiertan al indomesticado.
Eso cree que decía en uno de los márgenes, según el recuerdo distanciado del trabajador y mi fijación por reescribir palabras ajenas. El cuaderno ya no está en su posesión pero sí tenía un volante arrancado de uno de los troncos. “Encontrado: Pequeño cuaderno de apuntes con el color del Morir soñando. Decirle a su dueña que me espere mañana cuando suenen las campanas de la una, junto al Old Burial. A veces hay que caminar a Rulfo para entrar a Comala”.
Me cuenta sobre el diálogo perdido, si es que pudiera llamarse diálogo a unas palabras en primera persona sin respuesta ni corroboración de interlocutor. Dice que le pertenece a una educadora (aunque más bien dijo maestra), y que en una parte escondida de la contraportada hay una dedicatoria: “Mira Ms. una mascota chica con las líneas grandes, para que se acuerde de mí, así, con color del Morísoñando”.
– Los padres fueron deportados luego de contagiarse; en el avión todavía tenían los síntomas. En cualquier momento la niña también se iría –eso, o algo similarmente terrible, asegura el vigilante mientras barre el pasaje entre el cementerio y la
Unas semanas después diviso el cuaderno desde la distancia y acelero mis pasos; aún no encuentro esa parte del relato en las páginas, pero lo sostengo como si quisiera adherirlo a mi torso, salvarlo de otra pérdida. Contiene las huellas de una niña que ya no está y una maestra que perdió la continuidad del encuentro con sus pupilas. Pienso en la palabra. Pupila. Pupilas. Niñas. Centro de los ojos. Vuelvo a abrirlo, mientras camino, en una página al azar y leo, controlando mi respiración para no empañar mis lentes
– No lo puedo perder. Allí están las direcciones de las alumnas. Tengo todas las copias y sus Ellas no tienen internet. No tengo sus números grabados.
Siento la urgencia mientras paso los dedos por las líneas en blanco. La letra cambia y se hace redonda, eclipsada, con trazos marcados. Reconozco la presencia de otro ser que escribe lo que escucha. Describe sonidos y movimientos como si buscara pistas sobre las voces y sus procedencias. Dice que mientras lo ve acariciar la textura del cuaderno naranja lleva las manos a su vientre y mueve los labios sin romper el silencio. La escritura es tosca como acto ajeno pero urgente. Intenta reproducir sin éxito el ritmo y las pausas de ese “lo” que sostiene el texto mientras escucha las palabras.
– Sí, ese mismo cruce, frente a la iglesia unitaria. No, ya no hay mendigos. De verdad que no hay. Es raro, sí. No, no toco los cestos de basura. No toco nada. Solo miro. Alguien pudo tirarla pero aquí la gente no toca nada y para qué querrían una libreta usa- No sé cuánto tiempo hace. Tal vez una hora. Caminaba con Rulfo y La Enríquez. Una o dos horas. No sabría decir. Siempre digo que el sistema les ha fallado. Me he hecho parte del problema.
Hay una interrupción brusca en la reconstrucción, como si algo tomara desprevenidas a esas manos que reescriben. Lo siguiente son unas notas furtivas descriptivas. Dice que cabe en la palma de su mano, como un pequeño bonsái. Imagino que se refiere al cuaderno. Hay dos entes en una escena sin tiempo definido. Escribe que quien lo busca es una voz sin rostro y quien lo palpa no se levanta a mirar. No le permite descansar bajo el roble rojo. El otoño se ha adelantado y en unas semanas no habrá hojas rojas ni amarillas que desdibujen las lloviznas. No lleva mascarilla y se arregla la chaqueta. Dice que lo abandonó en el espectro de la grama y se alejó tambaleándose, espantando al sueño, como quien se sacude arañas del cuerpo. Quien escribe dice que se voltea pero ya no están. No escucha a la mujer, ni al jadeo de sus perros, y el hombre es solo una chaqueta diminuta en su visión empañada.
Coincido con la descripción del cuaderno. Tiene la textura rugosa de las naranjas. Naranjas dulces, maduras, repito, susurrando con nostalgia, mientras veo a la gente caminar por la acera en direcciones opuestas a esta pequeña necrópolis. Visito la tumba de Cicely desde hace unos años cuando comencé a investigar su presencia, con mis alumnos de historia, en el Old Burial. He escuchado a guías turísticos llamándole por error “el primer cementerio de la región”. No es así, antes se encontraba en las afueras, lejos de la ciudad universitaria, pero la naturaleza vestida de jauría obligó a la población a trasladar a sus difuntos. Las fronteras de un territorio se desplazan ante la necesidad de fijar la permanencia de sus muertos.
Hoy pocos caminan con sus perros o esperan al autobús con la mirada fija en los celulares. Ya no se tropiezan con turistas tomando fotos de las lápidas de los llamados héroes de guerra. ¿Cómo encuentro yo este cuaderno en el lugar más ignorado de las intersecciones? ¿El celador lo había perdido o este había perdido al celador? ¿Quién más calcó palabras que nunca sabremos propias? A unos pasos de la barrera oxidada, que separa los sepulcros de la vía, yace el cuerpo, eternamente púber de Cicely, en la tumba de su amo. Nació esclavizada en una tierra que pastoreaba reses e iniciaba revueltas.
Me permito, una vez más, la reescritura de su lápida. Esta vez en primera persona como si mis manos se extendieran de los cuerpos que habitan esta pequeña necrópolis. Intento borrar los rastros que la reducen a una adolescente que murió sin libertad. Prefiero que diga algo como: “Aquí, o en un lugar así, yace mi cuerpo en una tumba que no me pertenece. Me hice polvo y musgo ramificado. He alimentado a los robles rojos desde los quince años”.
Vivo en la calle junto al teatro que lleva el nombre de quien fuera su llamado amo. Cicely transmutó y se hizo alimento de árboles. Abandonó la prisión del reverendo y re-configuró su “campo santo”. Ha alimentado a los robles rojos desde sus quince años. Eso me digo. La piedra mal pulida con una insignia en forma de calavera alada es un homenaje al captor. La escritura la condena a una servidumbre perpetua pero ella se encarga de esconderla con las hojas de los árboles hasta que el invierno la cubra con la nieve enlodada.
De seguro, durante esta pandemia, siglos más tarde, en las calles que aún llevan los nombres de los religiosos, las ramas de Cicely han vuelto a ser testigos del espectro de los roperos abandonados en la avenida. El camino es todo ventanas, pensaría. Ventanas de cristal cerradas y sin sombras. Ventanas que se miran de frente pero no reflejan las existencias desnudas en el exterior. Las calles se han llenado de muebles y las casas de ojos. Como la mía, que cree verla reaparecer entre los rostros diminutos, en pequeños cuadros, que se repiten como laberintos en las pantallas de los ordenadores. Si la viera, le diría que George Orwell escribió 2020; una novela que está por encontrarse en un nido de ratas. No hay márgenes suficientes para enumerar a los cuerpos ausentes.
A pasos del recinto de Cicely, mi salón no respira. Los alumnos se despidieron con abrazos. Yo tampoco tomé precauciones para evitar el contagio. Me encerré dos semanas que se convirtieron en dos meses y esos meses han mutado a un presente inalterado. Mi salón es un cuerpo con la boca cerrada. Eso pienso y escribo mientras camino. Mis alumnos sí tienen internet. Me pregunto si Cicely vería cuando plantaron este sauce que a mis pasos pierde sus lágrimas. La campana del colegio sigue sonando, disciplinada, frente a la biblioteca.
¿Cómo asegurarnos de la permanencia de los monstruos encerrados en los anaqueles? La biblioteca es un gran libro atrapado en la nevera. Las palabras imaginadas de Cicely buscan su lugar entre sus pasadizos. No sé por qué escribo, yo también, en este cuaderno ajeno. Deseo encontrar a Cicely, a la maestra y a las alumnas ausentes pero me toco la cara y miro mis manos deshidratadas. No parecen mías. Siento que invadí con mi lápiz un territorio que no me pertenece. Tomo el cuaderno, lo deposito con cuidado en una bolsa plástica y lo dejo sobre la piedra blanquecina. Allí espera al próximo cuerpo que deposite en sus hojas el abono de su tinta.
Xiomara Hipólita Feliberty-Casiano
Nació en San Germán, Puerto Rico. Tiene una maestría en periodismo y un doctorado en Estudios Hispánicos; ambos grados concedidos por la Universidad de Puerto Rico. Un artículo que resume los hallazgos de su tesis de maestría “La villa de la razón”, sobre el periodismo político y los procesos de modernidad en el siglo XIX puertorriqueño, fue publicado en el semanario En rojo, de Claridad. De igual forma, partes de su investigación para la disertación doctoral, “Sangre y letras: El vampirismo espectral como metáfora de la intertextualidad y la inmortalidad en la obra de Carlos Fuentes” han sido presentadas en congresos organizados por la Latin American Studies Association y la Modern Language Association. Feliberty-Casiano ha sido profesora de español y coordinadora en el Centro para el Desarrollo de Competencias Lingüísticas de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Sus trabajos académicos, crónicas y columnas han sido publicados en Diálogo, Claridad, Letralia, El Nuevo Día e Hispanet. Actualmente, se desempeña como asistente de enseñanza de español en la Universidad de Harvard.