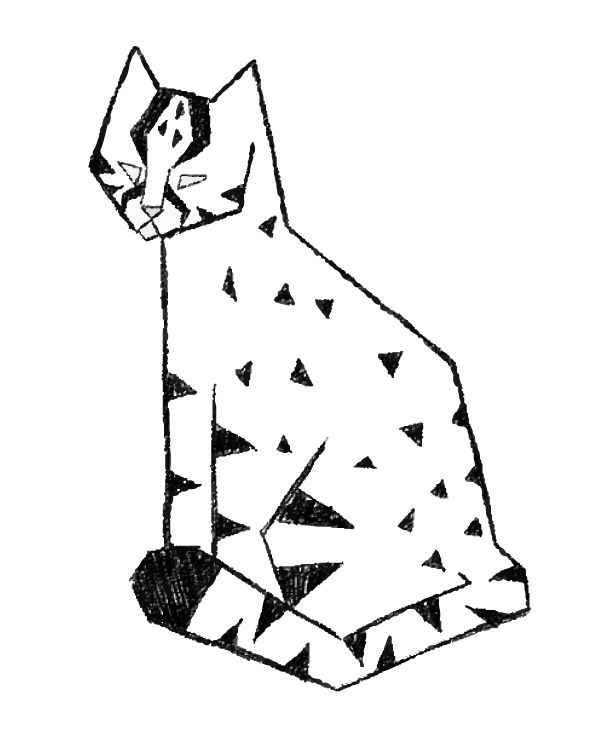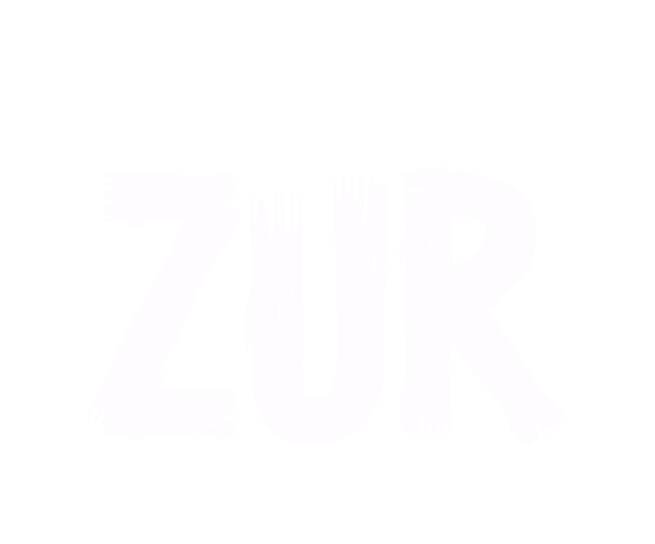“Despedida” de : Sara G. Umemoto.
Fecha
01 Julio 2021
La noche se sumergía en los indulgentes brazos de las farolas a merced del rastro furtivo de los adoquines que simularon erguir sus extremos bajo el fértil acecho de los carruajes, estremeciendo la fila de columnas neoclásicas que sustentaba el amortajado esqueleto de las fachadas, cuyos brazos se tendían la fila irregular de la lumbre erigida a la espalda de sus callejuelas. La brisa enervaba el salitre que respira el vacío, ataviado a la proximidad del terral que en ocasiones sumergía su nariz, seducido por la incólume fragancia de los naranjales paridos, simulando esa embriagadora aroma de azahar que impertérrita solía bañar el asfalto y los poros de su amortajada cimiente arquitectónica.
Durante la madrugada suele escucharse, tras la ingenua fertilidad de la lluvia, el eco crujiente de algo similar a unas pisadas de tacones triturando los adoquines, seducido por la lumbre cadenciosa de unas piernas bien moldeadas, culminando en unas caderas carnosas y bamboleantes, un talle firme adornado con senos prominentes, de sus gráciles hombros enerva un cuello de cisne, trazando un semblante simétrico, de labios gruesos, nariz helénica, a la cuesta de los faroles que prenden de sus ojos, sacudidos por la insulsa sombra de la helénica cabellera que descendía en sus hombros. Siempre salía de noche. Las mujeres y niños le temían, aludieron al mito de un fantasma acosado por un fatal destino. En la puerta de las casas solía colgar un ramo de espanta muerto y las esposas temían de sus esposos el seductor acecho que se auspiciaba de un dulce canto de sirena. El reflejo de su imagen desdeñaría todo vestigio de luz. Unos cuentan que llegó un sábado santo al caer la noche, en un coche con unos pocos baúles. Se ignoraba incluso sus alimentos de preferencia. Jamás su sombra henchida rasgaría el robusto del mercadillo. Se decía que sus amantes se trasformaban en criaturas infernales.
Esa noche la farola perseguía la sombra del incesante eco por los adoquines sacudidos, bajo el discreto remilgo de la música prendida al único bar insomne, cuyo vientre fecundaba el paso redoblado de un hombre. Ella le siguió de cerca hasta sumirse en la recia ciegues de la ignota callejuela. Desde el fondo escuchó el repique de un cuervo. A unos metros el farol tendía una alfombra que su silueta vestiría con relativa torpeza. Se detuvo, y volteándose leve, sus pupilas se condensaron. Un perfume extraño dilataría los hoyos de su nariz, sacudiendo su cuerpo. Ella se le acercó y le preguntó con voz de ultratumba:
– ¿Tienes miedo de mí?
– En absoluto –balbuceaba–. Me iba a Es tarde, estoy cansado.
– Ven a la mía. Cuidaré de ti.
Él imaginaba que una expresión jubilosa se dibuja en su semblante una vez que su mano extendía. Sus ojos eran como dos charcos de luz donde arrojaba su voluntad inmediata.
Un gato negro custodiaba el portón de su hogar. Ella presionó el picaporte. La puerta abría el vacío aunado por un grotesco crujido. La sala se asfixiaba de muebles raídos y libros vetustos, de las paredes colgaban armas y máscaras milenarias, la superficie yacía cubierta por alfombras persas que desprendían una desagradable humedad. Se apoyaron en la barandilla de hierro pulido y subieron por la escalera de caracol hasta que sus imágenes formaron parte de una habitación decorada con pinturas neoclásicas, intercalado por irregulares espejos y una cama redonda a medio vestir.
– Siéntate –le ordenó. Él se sentó al borde de la Ella se llevó los brazos atrás. El chal se anidaba en el suelo, tributo a su desnudez la vivacidad admirable de la pilosa tarántula tatuada en su espalda, ataviado a sus ojos que por fin de su voluntad tiraba al fondo del charco. Pero la poesía, la fragilidad irreductible de un cuerpo maltrecho.
– ¿Qué te sucede? –musitó
– Dicen –emitiendo un quejido–. que cuando las arañas tienen sus crías, se suben al lomo de la madre y se alimentan de ella, ocasionándole la
– Acércate, todo estará bien –le dijo y acto seguido le rodeó con sus brazos. Su aliento enervaba en su boca. Sentía como si entrase en ella envuelto en un ademán violento, la tiró a la cama poseído por una extraña mezcla de pánico y plenitud comenzó a penetrarla, sintió la piel de ella babosa y de su boca brotaba un hilillo verdoso, sus pupilas eran dos carbones, seducidos apenas por el acecho de las llamas. Su cuerpo indefenso parecía auxiliarse del eco gemido infernal que presintió evocaría mientras descendía al abismo, singularmente habitado por el reflejo de su Se puso de costado y comprobó que la tarántula estaba coronada de pequeñas arañitas que sacudían el lomo de su madre. Al fondo el hombre con el rostro colgado al aire. Un ligero ronroneo, proveniente del pecho, que se filtraba por su boca le delataba a la vida.