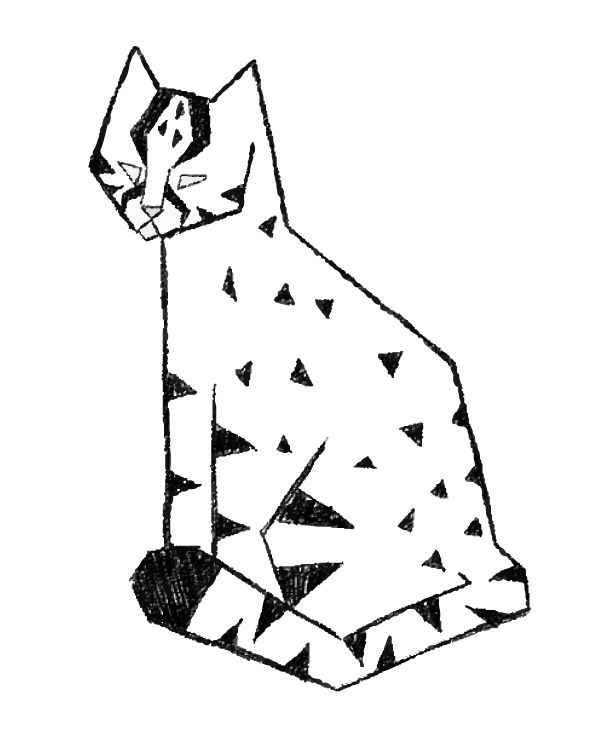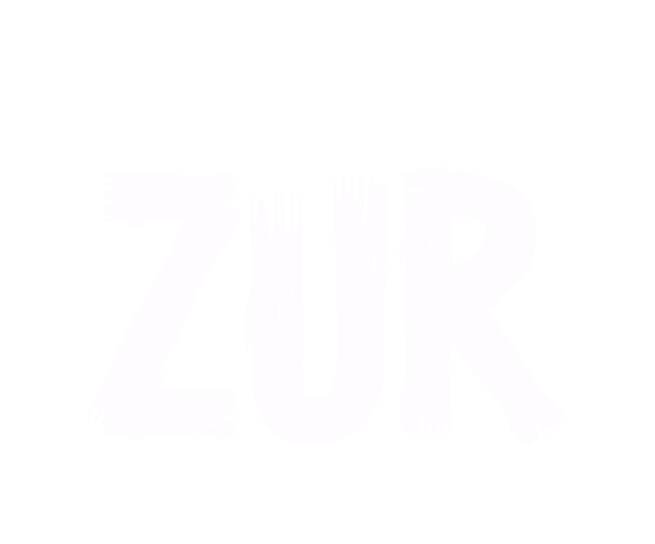"El tiempo en abandono" de Jorge Mauricio Mella Sarria
Fecha
26 Enero 2022
Cuando camino por un restaurante chino y veo a un grupo de tres o cuatro mujeres cuchicheando y riendo mientras rellenan masas de melón y tofu, o de zanahoria y repollo, me urge dejar mi cartera con quien esté, coronarme con una red y unirme a ellas. Reduciría la carga de mi puesto académico a tiempo parcial, y pasaría mis días rellenando masas para que luego los comensales las consuman hervidas, con vinagre y soya, sobre manteles plásticos y entre linternas de papel rojo. Aún mejor: podría abandonar todo y trabajar de aprendiz en una boulangerie francesa, en algún pueblo olvidado de Borgoña, hundiendo mis manos, días tras día, en masa enriquecida. O volver a Italia, esta vez para dedicar mi vida a cada una de las doradas, crujientes capas de las sfogliatelle de Campania. El sueño siempre se desvanece cuando recuerdo que mirar fijamente a la gente no es educado.
De pequeña cocinaba platos para los cuales no había aún desarrollado el paladar. Arrastraba un libro cuyo peso rivalizaba con el mío, le pedía a quien tuviera más cerca que indicara qué receta le interesaría probar, y me ocupaba de eso. Mi papá una vez eligió una receta del Gato Dumas titulada “Pan de Cristo”. A pesar de que no me gustaban ni las frutas secas ni el glaseado, y que carecía la fuerza que amasar demanda, acepté el pedido. Después de renunciar a la búsqueda de cardamomo, especia particularmente difícil de encontrar en Buenos Aires en los años 90, mezclé los ingredientes y me senté a supervisar a mi papá, sobre quien había caído la responsabilidad de amasar. Nunca probé el pan de Cristo, ni el lemon pie que le siguió, pero las semillas de déspota culinario que se plantaron en ese entonces florecen aún.
Ben, mi pareja, ha equiparado lo que yo categorizo como momentos de inspiración con golpes de estado. Las recetas de postres suelen despertar mi ambición, que siempre acecha para arrastrarme, sanguinaria, hacia un nuevo emprendimiento. Él ha sufrido disgustos al encontrar trozos de cáscara de huevo cubriendo el piso, cartones de leche mal abiertos, y harina o azúcar o polvo para hornear espolvoreado sobre los relieves de los cajones. La mera vista de mangas de tela que rebosan con pasta choux u ollas superpuestas para el baño María le afloja las rodillas. Él argumenta que, como buen tirano, yo enseguida recluto a quien esté en mi órbita. Como la perra no sirve para mucho más que la limpieza de derramos, y mi hermano solo visita los fines de semana, el subcontrato suele caer sobre Ben. La vez que decidí hacer seis docenas de éclairs para mis 75 estudiantes, él tuvo la mala suerte de volver a casa en el punto clímax de la creación: el relleno de la masa horneada. Me encontró desparramada sobre el piso, exhausta por el esfuerzo de hornear cantidades industriales en un horno doméstico. Luego de aceptar una breve lección sobre el uso de una manga y pico tamaño 3, no le quedó remedio alguno que proseguir con los éclairs, mientras le daba directivas sobre su hombro.
La altivez me ha acorralado en innumerables ocasiones. En Padua no tuve mejor idea que decirle a Gianni, el paterfamilias de quien mi estadía dependía, que mi tiramisú era mejor que el de él, italiano de imponente estatura, alimentado por los sabores del bel paese. Al segundo que pronuncié las palabras, rogué que descartara mi desafío como síntoma de mi mal italiano. No tuve la suerte. Ese mismo día mantuve mi compostura mientras él zumbaba por estrechísimas rotondas hasta llegar al Maxi, donde cada uno compró los ingredientes necesarios para defender su honor. De vuelta en casa, los chistes de sus dos hijas y las risas nerviosas de Antonella, su esposa, tejían un ambiente denso. Curiosamente, él optó por una base de galletitas Pavesini en lugar de las tradicionales Savoiardi. Mientras combinaba mi pote de queso mascarpone con crema pastelera para generar una pasta voluptuosa de un amarillo pálido. Me pregunté si su elección revelaba un conocimiento que yo no poseía. Debby, la hija menor, corría entre nosotros y la máquina de espresso con pasos firmes para suministrarnos con la esencia del tiramisú: el café. Al haber acabado, espolvoreamos cacao sobre la última capa y presentamos nuestros postres para ser juzgados por la familia, que por supuesto incluía abuelos, tíos y primos. Sostuve la bocanada de aire que había logrado inhalar mientras la cuchara subía a la boca de Gianni. Después de haber tragado lo que me pareció ser más que el bocado, dijo que, de ahora en más, me encargaría yo de los postres. Habiendo pasado el peligro, me prometí nunca más desafiar a nadie en su propio país.
Con el tiempo, mi fanatismo me llevó a las puertas de la escuela de cocina de George Brown, donde curso un certificado culinario a tiempo parcial. Los cursos culinarios son una meca para los neuróticos, un lugar en el cual, durante cuatro horas semanales, disfrazamos nuestra manía de descanso o, aún peor, selfcare. Vestidos de uniforme completo con gorro, observamos la demostración del plato del día, furiosamente anotando cada último estornudo del chef. Tal es la necesidad colectiva de adherirnos a la receta, que la semana que tocó turrón me encontré utilizando tres termómetros para asegurar el punto de caramelización del azúcar. Mi compañera, a la vez que operaba la batidora, por las dudas decidió apuntar un cuarto, infrarrojo.
Todo tirano tiene su ballena blanca, un ente elusivo que burla y provoca hasta hacer enloquecer. Hace ya años que el macarrón me roba el sueño. Las pequeñas galletas, compuestas de dos discos de merengue y una fina capa de ganache, podrían incrustar las joyas de cualquier corte. Sostenida por claras de huevo, harina de almendra y azúcar molida, la arquitectura de cada domo descansa sobre pies de espuma. La blancura de estos ingredientes tempera los matices vívidos del colorante, y ofrece en su lugar la insinuación de un color pálido, perfecto. Para lograr semejante milagro, cada paso tiene que ser exacto. Las claras tienen que envejecer dos o tres días; la harina de almendra, por más fina que sea, tiene que ser procesada junto al azúcar impalpable y pasada varias veces por el tamiz. Una vez montado el merengue, los ingredientes secos se incorporan de a poco, mezclando cuidadosamente para no dejar grumos, pero tampoco colapsar el aire de las claras. Cualquier inexactitud lleva al cataclismo. En una ocasión no estrellé la bandeja de hornear contra la mesada para desprender burbujas de aire, y mis discos salieron del horno devastados de varicela. Ni quiero recordar la vez que no dejé las galletas descansar antes de entrar al horno, por lo que no llegaron a desarrollar su capa endurecida, y en lugar de presentarse gemas acolchadas de gloria, salieron mamarrachos desinflados y desiguales.
Durante las fiestas que se hacen en las casas de las profesoras, entre cafés y charla forzosa, nunca falta un colega que me pregunta por qué no me dediqué a la cocina. Rodeada de gente con más antigüedad, mido mi sonrisa y respondo que para mí la cocina es un entretenimiento, nada más. Quizás, entre trocitos de repollo y zanahoria, mis colegas en el restaurante chino me preguntarían sobre mi pasión por la literatura.
Ailén Cruz
Universidad Nacional Australiana.