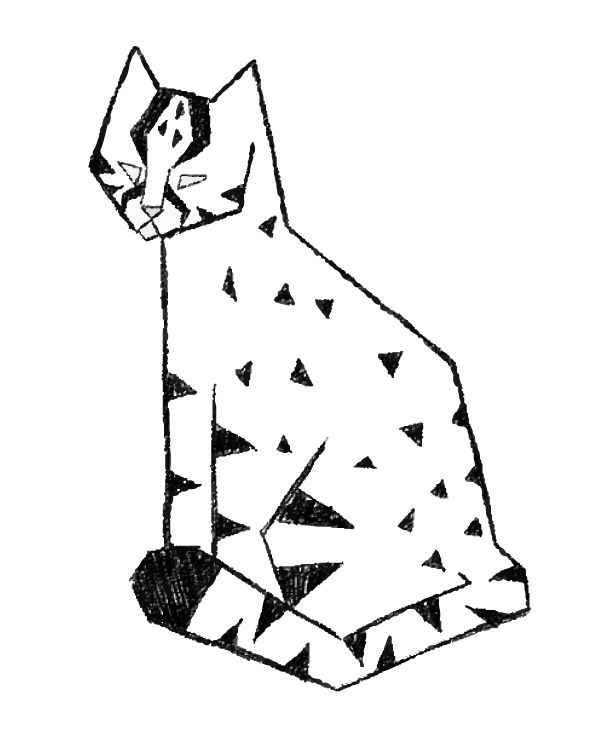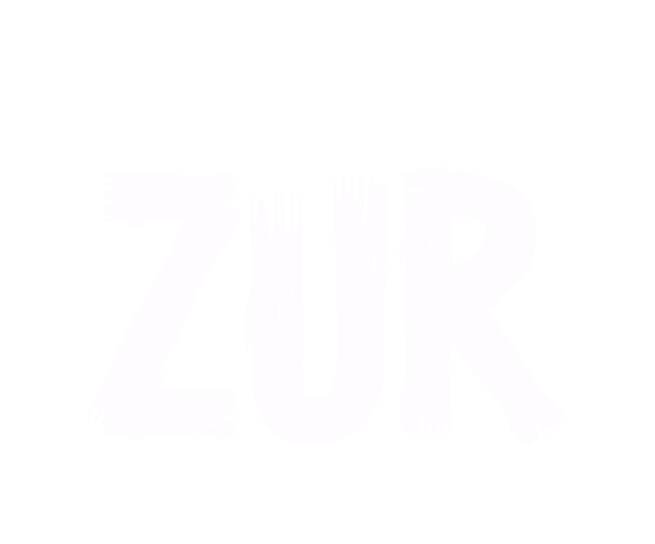“Despedida” de : Sara G. Umemoto.
Fecha
01 Julio 2021
A María de Montserrat González López Elizalde
-Bébela. Te hará bien -y luego se puso a hablar
de su vida en los toros; del terrible mal que
las mujeres causan a los toreros (…)
Spota
¡Que no quiero verla!
Dile a la luna que venga,
que no quiero ver la sangre
de Ignacio sobre la arena.
Federico García Lorca
Silverio soportaba la existencia errabunda, sin asidero. Desde el día en que su mujer actuara indiferente hasta una semana después del abandono, Silverio vivió en una especie de aturdimiento. Sus pensamientos se habían detenido; su sensibilidad se embotó. Sin embargo, la maestría dentro del ruedo era gloriosa. A pesar de ello, tras laureadas corridas, no lograba llenar el vacío de su alma. Durante los meses siguientes, ni por un instante se le ocurrió reflexionar que el rencor anidado en su interior podría decidir sobre su destino.
La temporada grande había iniciado y del cartel Silverio era el de mayor ovación. Los subalternos abrieron el coso y después de la efervescencia en el tendido, Silverio, pavoneándose con su traje de luces, de hilos de seda blanca y oro, con un rico capote bordado sobre el hombro izquierdo y la montera bien metida hasta las cejas, salió de la puerta grande al redondel y, mientras avanzaba con lentitud armoniosa a modo de una sombra cálida, hacía de ello algo tan homogéneo en sus formas como uniforme era la palpitante multitud llena de color. El toro, por su parte, avanzaba a través del túnel con rapidez y furia dentro del toril.
Una vez que alcanzó con elegancia el centro de los medios, Silverio hincó las dos rodillas en espera de la bestia y al abrirse de par en par las puertas del toril, hollando como meteoros la superficie lunar, en estampida se presentó una espléndida criatura color de la noche, a cuya vista Silverio no pudo contener una exclamación de sorpresa y admiración. Era un toro; “Buenasuerte” de nombre, cornalón de no muy alta estatura, aunque de andar flexible y elegante, de un trapío modelado con soberbia. Silverio se sintió conmovido hasta lo más profundo de su ser que por única vez osó cuestionar el oficio. Obligado a dominar las impresiones, en una oscilación emotiva del capote ajeno a sentimientos personales, hizo revolotear una nube de polvo entorno al hombre y al animal, que en apariencia representaba una unión entre ambos combatientes, igual a cuando Hércules capturó al uro de Creta. En cierto momento, Silverio quedó impresionado por los penetrantes ojos oscuros del toro zaino, emanaciones de recuerdos de Monserrat que le detuvieron y azoraron. Observó conteniendo el aliento, temeroso de romper el encanto, semejante al instante en que él la conoció. No obstante, de inmediato se presentó la cavilación. Silverio deseaba terminar con lo que ella representaba.
Por momentos parecía que todo daba vueltas y él sentía blandir el percal en comparsa con el viento: media verónica, una chicuelina y dos naturales, para luego rematar con un pase de derechazo. En el tendido la afición enloquecía y aclamaba a su héroe: ¡Olé, matador! ¡Olé, figura! ¡Olé, matador!…
El torero estaba listo para concluir la faena y acabar de una vez por todas con el recuerdo de ella. Silverio, en pose erguida, observó severo a su contrincante y miró la sangre granate correr por el lomo aterciopelado del animal, similar a un caudal de vino tinto sedimentando la arena dorada del albero, pero él no se inmutó. Entre tanto, aquilones floridos esparcían perfumes sobre las huyentes nubes. Silverio, estoque en mano, se preparaba para acometer la suerte suprema y dar muestra de su habilidad y arte. Empero se detuvo. Sombreros al aire, pañuelos, botas de vino y ramos atiborraban tablas y tercios pues la multitud anticipaba la excepcional hazaña que el artista lograría.
Silverio, altivo y con los brazos levantados; montera en mano, volteó al tendido orgulloso de la lidia. Cauto en eso, en un sector de la contrabarrera encontró a Monserrat arremolinada con su amante. Su vista se ofuscó y sus oídos lapidaron cualquier aviso de los clarineros y timbaleros anunciando el último tercio. Silverio se desconcertó; a pesar de ello, su estupefacción no duró pues al escuchar el bufido del burel, se dio cuenta de las circunstancias. No solo había perdido a su mujer, sino que también había empeñado su libertad. No obstante, Silverio, el gran Silverio, señor de las plazas, sin apartar la vista a la de Monserrat, de quien pudo percibir en su rostro una expresión de desdén, empuñó muleta y estoque con arrojo. Mientras sus pensamientos lo distraían, el bovino de casta ibérica rascó la arena y a galope con bravura, forzó la embestida con sus cuartos traseros y de un derrotero le clavó a Silverio el pitón derecho en el corazón.